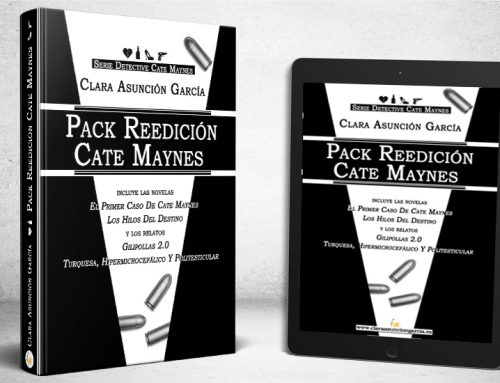/Relato incluido en Y abrazarte. Antología de relatos con esa cosa llamada amor dando la tabarra/
/Relato/ Romántica/
Y que me dice, muy bajito: «¿Te acuerdas de aquel beso en el gimnasio, después de la clase de la señorita Mª Eugenia y antes de la de don Jeroni, cuando casi nos pilló el conserje, que iba a preparar el recinto para el festival de primavera?». Y que le digo que no y que me besa. ME BESA. Como si estuviéramos bajo las gradas del gimnasio después de la clase de Filosofía de la señorita Mª Eugenia y antes de la de Literatura de don Jeroni, a punto de ser pilladas por el conserje (que iba a preparar el recinto para el festival de primavera).
Hace lo mismo con ocho recuerdos (falsos) más, que empiezan bajo la misma premisa: «¿Te acuerdas de aquel beso en…?». Y, así, caen los del patio del instituto, los del cine, los del parque, los de la playa, los besos en su habitación, en la mía, en la de mi hermana, en la de mi otra hermana…
Y soy hija única.
—¿Te acuerdas…? —inicia el noveno.
Levanto, imperativa, una mano. No es que me rinda (que no), pero toda mujer con una libido sana pediría una tregua a estas alturas.
—Si me besas, Navarro, una vez más —exhalo con toda la dignidad que soy capaz de reunir tras ocho besos, con el jadeo como única voz y el deseo pidiendo a gritos una isla a la que arribar—, no respondo.
Ella arquea las cejas, al tiempo que las comisuras de su boca se pliegan en un travieso fruncido. Lo hace exactamente igual, IGUAL, que cuando teníamos diecisiete años.
Mi corazón se acelera, se convierte en ruta por el firmamento, en saltimbanqui sideral. Ya lo tenía revoltoso, pero ahora su trastorno alcanza cotas estratosféricas.
—¿No respondes? —pregunta con su sonrisa de ladrona de instantes—. ¿Eso qué significa? ¿Que no me lo devolverías o que perderías el control?
¡Por favor! ¿Qué pregunta es esa? Le he devuelto los ocho besos anteriores, ¡claro que haría lo mismo con el número nueve!
Es lo otro, Navarro, lo otro.
—Factor control —aclaro.
Aunque no creo que haga falta, la verdad.
Ella vuelve a sonreír, y lo hace como alguien que tiene muy claro qué quiere y cómo conseguirlo. ¡Y allá va mi pobre corazoncito! Triple salto mortal con looping de propina. Directo a estamparse contra la Osa Mayor.
Hoy se me mata.
—De acuerdo, perderías el control —dice—. Hum…
Hace como que piensa en ello, pero qué va a estar haciendo eso. Me mantiene cautiva con delicadeza entre su cuerpo y el muro, mientras su mano derecha acaricia mi costado y la izquierda custodia, tierna, mi erizada nuca. Carola Navarro, os lo aseguro, ni de lejos está meditando mi respuesta.
Ni.
De.
Lejos.
***
—¿Menargues?
—¿Lola?
—¡Menargues!
—¡Lola!
Sonrisas destellantes, brazos en cruz, aproximación, abrazo de trescientos sesenta grados. Solo falta el acompañamiento de violín de fondo. Y la cámara lenta. Y, tal vez, un toque de luz suave.
La perfecta escena de reencuentro.
—¡Aurora Menargues! —exclama Lola mientras me apretuja entre sus rechonchos brazos, castigando mi pobre tímpano con su agudo timbre de voz—. ¡Aurora Menargues! —repite, tan entusiasmada como incrédula.
Que tampoco es para tanto, a ver. Al menos, la parte de incredulidad. Confirmé mi asistencia a la fiesta hará como unos seis meses, digo yo que tiempo le habrá dado a hacerse a la idea de que iba a venir, ¿no? O tal vez no sea por eso, no sé. Dolores Mantillo siempre fue muy suya para todo.
Pero, en fin, si quiere extasiarse con mi llegada, por mí ningún problema.
—Aurora, Auroreta, Aurorita —canturrea mientras se separa a la distancia de la longitud de su brazo y me examina de arriba abajo—. Ay, jodía, qué reguapa estás. Como siempre.
Deben de ser las dioptrías, que siempre le dieron mucha fatiguita. Porque guapa, guapa, lo que se dice guapa de canon, yo no soy y nunca lo fui.
Pero, como he dicho, Mantillo siempre fue muy suya.
—Tú, que me miras con buenos ojos —digo. Y añado, cumpliendo el guion no escrito para estos casos—: Y anda que tú no me vas a la zaga.
Pero en su caso es verdad. Lola era bien bonita en su adolescencia, y lo sigue siendo a día de hoy: carnes abundantes y lustrosas, gafas de moldura gruesa sobre mirada color avellana, mejillas arreboladas y pestañas abanico. Lo dicho: más bonita que una puesta de sol en el Kilimanjaro.
—Ay, pero qué ricura —replica, pellizcándome con suavidad la mejilla—. Qué alegría verte, de verdad. ¡Cuánto tiempo! Porque mira que hace tiempo que no nos vemos, ¿eh?
Sonrío con la mordacidad a punto de hacer un clavado desde la punta de mi lengua: «Pues, exactamente, Loli, como unos veinte años. El tiempo que hace que acabamos COU, hija».
Y es que, además, lo dice, y en letras bien grandes, el cartel que recibe a los invitados, el que está justo sobre nuestras cabezas mientras el Solo se vive una vez de las Azúcar Moreno suena de fondo:
BIENVENIDOS Y BIENVENIDAS, VIAJEROS DEL TIEMPO.
¡20 AÑOS OS CONTEMPLAN!
2ª Reunión Promoción 1992-1996.
Pero como sé que todo esto no es más que un cúmulo de frases hechas, le digo que sí, que:
—Cierto, una eternidad.
Porque sé que es lo que se espera que diga.
—Qué ganas tenía de volver a verte, Auroreta. Porque mira que te fuiste lejos, jodía, ¿eh? ¡Bien lejos!
Y me vuelve a pellizcar la mejilla. Eso, aunque parezca raro en una adolescente, ya lo hacía veinte años atrás.
Hay cosas que no cambian nunca.
—Un poco, sí.
A Massachusetts, así de bien lejos me fui. En concreto, a la bonita ciudad de Cambridge (la de EE.UU., no la británica), en el condado de Middlesex (el de EE.UU., no el británico), empaquetada junto al resto de la familia (gato persa incluido) para seguir la estela de mamá, flamante fichaje del MIT.
—Hay que ver, Aurora, joder. Estarás hecha toda una yanqui, ¿eh?
—No sé. ¿Lo estoy?
Pero ni caso a mi pregunta. Lola está en modo interrogatorio y no va a distraerse con nimiedades coloquiales.
—Tus padres regresaron, ¿verdad?
—Sí. Aquí los tengo, pasando su dorada jubilación en la sierra de Madrid.
—Chica, y te quedaste.
Me encojo de hombros.
—Ya tenía mi vida hecha allí.
—¿Una buena vida?
—No me puedo quejar.
—¿Y tienes…? ¡Roberto Sanmartín! —chilla de repente, desviando su atención hacia alguien a mi espalda. Lola avanza, brazos glotones en ristre, hacia Roberto Sanmartín, que se lleva el pack completo de achuchón, chillido en el oído y pellizco en la mejilla. A continuación, sin soltar su presa, se gira hacia mí—. ¡El pequeño Bobby, Aurora! —anuncia, pletórica, como si estuviera presentando al maharajá de Kapurthala.
La verdad es que no recuerdo que Lola fuera de sustancias psicotrópicas, pero puede que ahora le dé al Red Bull en exceso; la encuentro un pelín acelerada. O tal vez ya era así antes, pero como ya no contamos con el colchón de la adolescencia para absorber tanta energía, la impresión se magnifica.
Eso será.
—Ya veo, ya. —Me adelanto para saludar al ya no tan pequeño Bobby—. ¿Qué tal, Sanma?
—¡Aurora! ¡Cuánto tiempo!
Y creo que ese va a ser el hit conversacional de la noche: no podrá haber más «Cuánto tiempo» por metro cuadrado en ningún otro lugar del universo.
A menos, claro, que también se esté celebrando en él una reunión de exalumnos.
BIENVENIDOS Y BIENVENIDAS, VIAJEROS DEL AGUJERO DE GUSANO.
¡20 SKRIPTS OS CONTEMPLAN!
2ª Reunión Promoción 8Z32-8X36.
—No te vi en la de los diez años —comenta Roberto tras darnos el protocolario par de besos.
—Seguía en Matachuches —responde por mí Lola—. A Auroreta hace tiempo que se le cambió el ADN por el DNA.
No es un gran chiste, pero junto con lo de Matachuches le ha quedado apañadito, así que los tres nos reímos con discreción.
—¿No te puede todavía la morriña? —pregunta Roberto.
—Una se acostumbra a todo.
Es una típica reunión de reencuentro, así que tiraré de tópico, que es lo que espera todo el mundo:
«¡Cuánto tiempo!».
«No has cambiado nada».
«¿Te acuerdas de…?».
«¿Recuerdas cuando…?».
«Madre mía, han pasado siglos».
«¡Oh, Dios, esa canción!».
«¿Y qué tal te va?».
Y yo diré que sí, mucho (¡veinte, joder, VEINTE! ¿Es que nadie ve el cartel, por favor?), que tú tampoco, y sí, me acuerdo, qué tiempos aquellos, oh, sí, esa canción. Y nadie se dará cuenta, porque realmente nadie lo preguntará en serio. Estamos aquí para rompernos de nostalgia, y reírnos, y tal vez para escanear arrugas, grasa abdominal, alopecias y todo aquello que se hace en una reunión de viejos amigos que tampoco lo son ya tanto. O tal vez sí, pero no en mi caso. Yo, que me fui. Yo, que lo dejé todo atrás.
Y a todos.
—Vuestras identificaciones, chicos —dice Lola, entregándonos unas tarjetas plastificadas.
Estamos cerca ya de los cuarenta, pero todavía somos «chicos». Claro que sí, Loli.
Me ayuda a prenderla en el bolsillo de mi camisa y me doy cuenta de que, junto al nombre impreso, hay una foto de mi yo adolescente.
—¡Oh, por favor! —me lamento, mirándola con espanto.
¿Yo una vez fui así?
—No te quejes. —Una mueca de resignación curva los labios de Roberto—. Tú al menos no pareces una foto de la NASA. —Señala su fotografía—. ¡Bienvenidos a la cara oculta de la Luna, terrícolas!
Le dedico una indulgente mirada. Sanmartín tuvo un (grave) problema de acné entre los quince y los diecisiete, y la posteridad, al parecer, se empeña en que nadie lo olvide.
—Dolors, maja —se queja—, ya podrías haber echado mano del Photoshop.
—Calla, tonto. —Lola, sonriente hasta el punto de ebullición, rechaza sus palabras con un gesto—. ¿Y lo que ganas con la comparación, eh? —Cabecea hacia la puerta—. Anda, pasad, prácticamente ya ha llegado todo el mundo.
Y nos empuja, amable pero firmemente, hacia el interior del gimnasio, donde las Azúcar Moreno se extinguen para dar paso a Ketama y su No estamos locos.
—Si ponen la Macarena, empieza a despedirte de mí, Sanma —digo, mientras mi mirada recorre las largas mesas llenas de comida y bebida, a cuyo alrededor orbitan grupúsculos que charlotean y gesticulan en distintos grados de intensidad—, porque mi organismo hace tiempo que llegó a su punto máximo de tolerancia con esa canción.
—Oh, pues siento decirte que, probablemente, la pondrán —augura Roberto en tono lúgubre—. Ya lo hicieron en la primera reunión. ¡Prepárate para el estallido de córneas cuando todo el mundo se ponga a hacer el bailecito de marras!
—No pueden obligarnos. —Lo miro, alarmada—. No, ¿verdad?
—¿Tú qué crees? —Se encoge de hombros en un gesto entre divertido y resignado.
—Oh, por favor.
—Es lo que hay, Aurora. ¡Bienvenida, viajera del tiempo! —ríe, mientras me da unas palmaditas en la espalda.
—¡Aurora Sanmartín y Roberto Menargues! —aúlla alguien, acercándose a velocidad de crucero (si bien, con una trayectoria algo errática).
El vaso de plástico que lleva en la mano ese alguien rebosa borde abajo, y va dejando a su paso un caminito de oscuros manchurrones. Entorno la mirada, porque no estoy muy segura de quién es, aunque me suena una barbaridad.
—Aurora Menargues y Roberto Sanmartín —le corrige, con amabilidad, Roberto—. Pablete, ¿qué tal? —Y adelanta la mano, porque creo que teme, y con razón, que quiera estrujarle en un, a todas luces, beodo abrazo.
—Bueno, tu apellido, su apellido… ¿Qué más da? —Le resta importancia Pablo—. Sois quienes sois, ¿no? Pues ya está —sentencia, estrechando con énfasis desmedido la mano tendida de Roberto. Si el pobre se había hecho la ilusión de volver a casa con ella… —¡Y Aurorita! —exclama con entusiasmo, pasando a centrar su atención en mí—. ¡Chica, a ti sí hace un porrón que no te veía!
Yo no tengo los reflejos de Roberto (maldita sea, me falta la experiencia de «¡BIENVENIDOS Y BIENVENIDAS, VIAJEROS DEL TIEMPO! ¡10 AÑOS OS CONTEMPLAN! 1ª REUNIÓN PROMOCIÓN 1992-1996») y no puedo zafarme del estrujón.
—Pablo, qué bien te veo —digo, medio asfixiada por el abrazo y el efluvio alcohólico.
Y qué mentira. Porque Pablo Pablete está hinchado como un globo, con nariz y mejillas cuarteadas por una telaraña de venas rojas, y donde antaño hubo una mata de pelo bien frondosa no hay ahora más que triste maleza. Está, a todas luces, avejentado. Observo que todavía no farfulla, pero sí que da muestras de una ligera descoordinación. Pablo San Luján era el alma de las fiestas, el entregado juerguista que las promovía, iniciaba, animaba y liquidaba. Todo un borrachín social, vaya.
Al parecer, ha seguido en el negocio todos estos años.
—Acercaos a la barra, hay priva de sobra. —Dibuja con el brazo un arco hacia atrás tan amplio que a punto está de hacerle perder la vertical—. ¡Ana Lizana! —chilla cuando recupera el equilibrio, al identificar a un nuevo objetivo.
Y se va, dejándonos con la palabra en la boca.
—Sara Lomana, ¿verdad? —aventuro, siguiendo con la mirada la inestable trayectoria de Pablo.
—Ajá —me confirma Roberto.
—¿La reunión no empezaba a las ocho y media?
—Sí.
—Apenas son las nueve…
—Ajá —repite, acompañando la interjección con una significativa mirada que completa verbo y complemento no pronunciados—. No es un mal tío, pero a veces se pone un poco pesado cuando está así.
—¿En las reuniones?
Tuerce el gesto.
—Siempre.
—¿Has seguido en contacto con él?
—Con él y un grupito. Lola, por ejemplo. Manolo.
—¿Sánchez?
—Torres. Y Esperanza, que se casó con Paco, el repetidor. ¿Te acuerdas?
—Me acuerdo.
—Y… Carola.
«Y… Carola», dice. ¿Soy yo, o ha dejado pasar un segundo antes de pronunciar su nombre, con un tono que se me antoja enfático?
—Navarro. Carola Navarro —continúa, como si mi silencio fuese a causa de mi desmemoria y no de un sobresalto cardíacoestomacal que espero no alcance mi rostro.
—Sí, Carola —repito, intentando que la voz sea cuerda y no hilo—. Navarro. Carola Navarro.
—Esa misma.
Y me mira, y creo que más que eso: me examina. Y me asalta la duda: «No puede saberlo, ¿verdad?».
Pero, por otra parte, dice que ha seguido en contacto con un grupito… y Carola, Navarro.
—Qué bien —murmuro, todavía conmocionada—. Yo acabé por perder de vista a todos.
—Porque quisiste, coño, Aurorita —replica, con una sombra de indulgente reproche—, que entonces no habría Facebook ni WhatsApp, pero el correo postal seguía funcionando a las mil maravillas. ¿O es que allá, en los USA, tirabais de tam-tam?
—Timbales. Eran timbales, Sanma.
Sonrío para enmascarar mi desazón. Porque me merezco su amonestación, porque me fui, sí, y lo hice del todo y, como he dicho, de todos.
—¿Y, qué? ¿Te has alimentado a base de hamburguesas? —pregunta.
—Solo los quince primeros años. Después me pasé al chicle.
—¿Y qué haces por allá, si puedo preguntar? ¿Qué ha sido de Aurora Menargues desde que partió allende los mares?
Con suavidad, me enlaza por el codo para tomar rumbo hacia una de las mesas, donde señala, con gesto interrogante, una cubeta llena de agua y hielo en la que nadan varios botellines de cerveza. Ante mi gesto afirmativo, tras destaparlo, me pasa uno.
—Editora —respondo después de dar un primer trago.
—¿Editora?
—De esas cosas llamadas libros. ¿Te suenan?
Roberto se lleva la mano libre a la mejilla y su boca moldea un perplejo «¡Oh!» que me hace emitir una breve carcajada. La risotada deriva en una sonrisa nostálgica, y la sensación regresa de golpe: la familiaridad, la conexión… ¡Ay, el pequeño Bobby! Yo me llevaba de maravilla con este hombre: majete, accesible, con un puntito irónico y con el que podía hablar de todo y hasta encontrar respuestas. Un Amigo, con mayúscula.
Y también lo dejé atrás. Experimento una punzada entre melancólica y recelosa y me pregunto si he hecho bien al venir; si lo he hecho al rescatar, del fondo del cajón donde lo había metido, oculto bajo mi nueva vieja vida, el pasado.
¡Con lo bien que me sentaba la venda sobre el corazón, allá en los USA!
—¿Y qué tipo de libros editas? Porque si me dices que son de los que llevan letras… —Y vuelve a repetir el gesto del atónito «¡Oh!».
—Pues sí, de esos.
—Coño, Auroreta, ¿y no encontraste otra cosa con la que arruinarte?
—Por supuesto —replico, sonriendo—: montar una librería.
—¡Anda ya! ¿Yo me lo guiso, yo me lo como?
—Tal que así.
—¿Y comes todos los días?
—Y de calidad —añado, atusándome un imaginario bigote estilo míster Monopoly—: chicles pata negra, caballero, no le digo más.
Roberto levanta su botellín en un brindis.
—¡Por la vida de lujo y desenfreno, yeah!
—Y a la memoria de los ínclitos, y nunca lo suficientemente llorados, tacotes de Cheiw —añado yo.
Nuestras bebidas tintinean al chocarlas, pero nuestra celebración se ve interrumpida por un acercamiento a babor.
—Madre mía, ¿qué ven mis ojos, quién está aquí, quién nos honra con su visita? ¡Menargues, Aurora María! —se autorresponde, con un chillido, el recién llegado, al tiempo que levanta los brazos, alborozado.
Pero ¡¿se puede saber qué coño nos dieron a los de nuestra generación, que andamos ahora así de espídicos, joder?!
Un impertinente dedo invade mi espacio vital, revoloteando alrededor de mi nariz.
—Primera fila, pupitre frente a la mesa del profesor; clase E, de empollona —clama, satisfecho—. De notable no bajabas. ¿Me equivoco?
Mierda, ¿qué ven mis ojos, quién está aquí, quién me fastidia con su visita? ¡José Juan Tordesillas, alias Joseju!
Clase G, de gilipollas.
—Presente —replico, tragándome el fastidio que me ha provocado su irrupción—. ¿Qué tal?
¡FLASCA! Joseju, por toda respuesta, me planta dos besos, mientras Roberto se lleva, casi sin transición, su buena sacudida de mano, arriba y abajo, abajo y arriba.
No le llega la extremidad a mañana al pobre, no.
—Bueno, bueno, bueno, cómo tira la cabra al monte, ¿eh? —Joseju nos señala de forma alternativa con un índice aspirante a limpiaparabrisas—. Igualito que en el insti: tanto monta, monta tanto, vosotros dos. —Se ríe a carcajada limpia, pero ni Roberto ni yo le secundamos, así que la risotada se le diluye en una sonrisa de circunstancias—. Hala, coño, pues a divertirse, que es gerundio —se despide con exagerada alegría, dándole una brutal palmada en el hombro a Roberto y enfilando hacia el siguiente «Madre mía, ¿qué ven mis ojos, quién está aquí, quién nos honra con su visita?».
—Digo yo, que explicarle lo que es gerundio, como que no, ¿no? —musita Roberto con una sonrisa maliciosa, al tiempo que me guiña un ojo.
La sensación de resucitada complicidad se acentúa, templando mi sangre como lo harían las primeras llamas de una fogata en una noche de invierno. ¡Y tanto que me llevaba bien con él! Hablábamos mucho, muchísimo; de todo, todísimo. Y es verdad lo que ha dicho Joseju: éramos tanto monta, monta tanto, nosotros dos. ¿Cómo pude perder su amistad? ¿Por qué no lo conservé, al menos, a él?
Roberto interrumpe mi silenciosa autoflagelación señalándose el pecho con la mano que sujeta el botellín.
—Decano de la Facultad de Ciencias —me informa—. Aunque mi estado natural es el de profesor del departamento de Química Analítica, Nutrición y Bromatología.
—¡Hala! —exclamo, con una sonrisa—. Enhorabuena por el cargo, don Cerebrín.
Él responde con una teatral reverencia.
—Si la señora necesita un estudio de la composición química de sus chicles pata negra —dice—, soy su hombre.
—Lo tendré en cuenta, gracias.
Imito, de forma desmañada, su gesto. Cuando regreso a mi posición, y lo miro, su mirada está preñada de añoranza.
—Joder, Rora —dice ahora, curvando los labios—, ¿por qué sacaste el hacha? ¡Si con un par de cartitas al año y una miserable llamada me habría conformado!
Sonrío, pese al tajo hendido con tanta elegancia como legítimo reproche. Éramos tanto monta, monta tanto, sí, y mira que no ha tardado nada en coger de nuevo el ritmo.
—Lo siento. No tengo excusa, lo sé. Pero… —Me encojo de hombros—. Estaba muy lejos, y los planes de mamá eran a muy largo plazo y…
«… Aquí estaba Navarro, Carola, y todo era demasiado.»
Pero eso no lo digo en voz alta.
—Ya. —Chasquea los labios—. Tú, con tal de no compartir tu lujosa vida de chicles y desenfreno…
Me río, pero no hay alegría en mi carcajada, porque es una tapahuecos, una elipsis que intenta sortear las grietas en el hielo. Y casi lo consigue.
Casi.
—Yo no te la habría mencionado si tú a mí no —dice él, sin transición—. No la habría llevado a tu vida de Matachuches.
Y, pese al intento de quitarle hierro, la solemnidad de sus palabras es palpable, y así, obtengo la respuesta a mi duda: sí, lo sabe. Y me pregunto: «¿Podemos permitirnos esto? ¿Sobre las cenizas de una amistad juvenil? ¿Tras veinte años sin tratarnos?».
Y me encuentro pensando, pese a todo, que sí, que tal vez podríamos.
Vaciando mi botellín de un trago, digo:
—Madre mía, señor decano, no se anda usted por las ramas.
Y entonces él, con toda la naturalidad del mundo, dice:
—Cáncer. Testicular. Superado. Dos años después, mi mujer. De páncreas. Fulminante. —Deja escapar un leve suspiro mientras su mirada se hace tanto resignación como nuevo día. Me guiña un ojo—. Entre uno y otro, asimilé unas cuantas lecciones vitales, te lo puedo asegurar.
Lo miro, conmocionada.
—Joder, lo siento. Lo siento muchísimo.
—Gracias. No pasa nada, hace mucho ya de eso.
—Y ¿estás bien?
—Estoy aquí —replica, encogiéndose de hombros.
Cierro los ojos. Me siento miserable. Por huir, por no haber estado.
Por no regresar.
—Yo…
—Que no pasa nada, de verdad —repite, sonriente—. Solo te estaba poniendo al día. Y, como te digo, estoy limpio.
—Y me alegro infinitamente por ello. —La nostalgia llueve en mi tono, acompañada por una ráfaga de tristeza, cuando añado—: Y también siento haberme dejado aquí esa parte de mi vida.
—Tal vez no te cabía en la maleta…
—Tal vez.
Vacía su botellín y se hace con otro par, pasándome uno a mí.
—Una de las cosas que he aprendido —empieza a decir— es que no hay que dejar pasar ni las oportunidades, ni a las personas; que hay que tirarse de cabeza, cubra o no el agua, y darle al corazón todo el puto campo, para que corra por él como lo haría un niño tras una pelota. —Sonríe—. Los días que dejas atrás, Rora, no regresan jamás, ¿sabes?, pero… Puede haber nuevos días, y encajar en ellos a viejas personas.
Lo miro, anonadada. ¿Cuánto tiempo llevo aquí? ¿Diez, quince minutos? Y ya está, lo ha hecho, ha encajado la pieza: veinte años de silencio, salvados de un plumazo.
La emoción ahoga mi réplica, y él se da cuenta.
—Lo siento. ¿Excesivo, tal vez?
Digo «No, no» agitando de forma repetitiva la cabeza.
—Pues, anda, bebe; te vendrá bien.
Digo «Sí, sí» usando el mismo lenguaje gestual.
—¿Mejor? —pregunta con amabilidad tras mi largo, necesitado trago.
—Progresando adecuadamente —logro responder.
—Es que tengo que aprovechar, ¿sabes?, y si te vas por otros veinte años… Bueno, pues ya te llevas algo en lo que pensar, ¿no?
«Y tanto que sí», pienso. Joder, habrán pasado veinte años, y puede que este Roberto Sanmartín no sea ya, estrictamente, el pequeño Bobby, pero parece haber preservado lo suficiente de él como para hacerle regresar.
—Gracias —le digo.
—¿Por?
—Dejarme volver.
—¿Aquí?
—A ti. A nuestra amistad.
Una amplia sonrisa ilumina su expresión.
—Para mí nunca te fuiste.
Esbozo una mueca a caballo entre la admiración y el lamento.
—Joder, ¿cómo lo haces para que parezca tan fácil?
A mí, que me he pasado media vida huyendo de todo lo que implicara afrontar sentimientos, me parece una cualidad solo al alcance de los elegidos.
El gesto que dibuja su rostro parece haber estado en muchos lugares, de los que ha regresado con una mochila cargada a la espalda.
—Porque para ponérnoslo difícil —responde— ya están las cosas que no podemos controlar, ¿no crees? Y si yo puedo hablar, tú escuchar, y viceversa, ¿por qué no hacerlo?
—Porque… ¿años de silencio, de distancia…?
—Y los que tuvimos de palabras y cercanía fueron muy importantes —replica, rotundo. Tras una pausa, añade, solemne—: Para mí, al menos.
—Para mí también —le aseguro—. No sé cómo pude olvidarlo.
—Por el lote.
—¿El lote?
Se encoge de hombros.
—Íbamos en el mismo paquete, y cuando quisiste dejar atrás una parte de él, acabaste dejándonos a todos.
Redescubro en la sonrisa que rubrica su frase, en la chispa que ilumina sus ojos, al chaval que fue, aquel al que siempre quise contárselo todo y nunca me atreví. Y el hombre que ahora es, con toda la naturalidad del mundo, acaba de ponerlo sobre la mesa.
Puede que, a los diecisiete, yo fuese más transparente de lo que creía.
—Lo siento —musito.
—No pasa nada. Tuvo que ser difícil para ti también.
—Mucho. —Lo miro, frunciendo el ceño—. Entonces… ¿lo sabes?
—¿Lo tuyo con Carola? Sí. Me lo contó ella.
La revelación me deja petrificada. Mi corazón, el saltimbanqui, el acróbata de estrellas, se convierte ahora en trapecista.
—Ella…
—Hemos seguido en contacto —me recuerda Roberto.
—Ya.
Los primeros acordes de Zombie, de The Cranberries, suenan de fondo, y yo paseo la mirada por el engalanado recinto. Pablo Pablete está a un minuto de dislocarse algo, o puede que de quedarse sin dientes: su menosprecio por la verticalidad es manifiestamente escandaloso; Lola parece una ninfa, revoloteando aquí y allá mientras dispensa sonrisas y pellizcos con etérea generosidad y Joseju I El Gilipollas anda ejerciendo de lo suyo con extraordinaria intensidad. Pienso en Roberto, en su pena, en su valentía, y siento un zarpazo de horror. Podría haberlo perdido sin un adiós, sin un «Fuiste importante para mí», sin un «Gracias por estar ahí todos esos años».
Mi desazón se extiende al resto, al recuerdo de aquellas y aquellos con quienes compartí esa parte de mi vida: los planes que trazábamos con la temeridad de la ignorancia; los pactos de amistad eterna inducidos por la euforia de la adolescencia; los «A mí eso nunca me pasará» y «Yo nunca seré como mis padres»; aquellos que parecía que se iban a comer el mundo…
… Y a quienes nos escondíamos, viendo pasar la vida tras una esquina.
Las preguntas me queman en la lengua: ¿Lo conseguisteis? ¿Lo hicisteis? ¿Se cumplió? ¿Qué habría pasado si, hace veinte años, cuando la vida todavía era una promesa y todos los días estaban por venir, todas las ilusiones por construir y todos los sueños por ser vividos, se nos hubiera otorgado el don de asomarnos al futuro? ¿Qué habríamos hecho? ¿Aterrorizarnos de nuestros yoes futuros? ¿Luchar? ¿Desistir? ¿Confiar? ¿Perder? ¿Buscar? ¿Intentar?
¿Decirle que sí?
—Qué mal lo hice todo, Bobby —me lamento, víctima de mis errores y de las circunstancias que me empujaron a cometerlos.
Echo un nuevo vistazo a mi alrededor, esta vez con otra mirada. Sabía que el dolor formaría parte del pago por estar aquí esta noche, pero nada podría haber evitado que viniera. Cuando recibí la invitación estuve en un tris de hacerle seguir el mismo camino que la de la reunión de los diez años: la papelera de mi servidor de correo. Pero aquel día miré por la ventana y vi la capa de hielo que coronaba el río Charles, los arcos de acero del puente Longfellow, el skyline de los rascacielos de oficinas, un paisaje que había hecho mío a fuerza de entregarle mi mirada y, de súbito, fui consciente de que ese no era mi horizonte, el que llevaba dentro, el que guardaba en una cajita para no tener que dolerme por él. Como fui consciente, también, de que había algo ausente en ese interior mío, un vacío que necesitaba encontrar su lugar. Aquel día supe que iba a hacerlo, que iba a volver, aunque todavía ignorase (o, realmente, no quisiera saberlo) la razón última de ese regreso.
Cuando mi mirada regresa a la de Roberto, veo que sonríe de forma enigmática. Pasando uno de sus brazos por encima de mi hombro, me susurra al oído:
—¿Sabes que va a venir? —Y añade, con la sonrisa surfeando la cresta de su voz—: ¿Sabes que ya está aquí?
Apresando con suavidad mi barbilla, dirige mi mirada hacia la entrada del gimnasio. Sí, ella ya está aquí.
Navarro, Carola.
***
Fire, de Bruce Springsteen, empieza a sonar en ese momento y los acordes de guitarra reverberan en mi pecho con tal intensidad que, por un instante, desplazan a los latidos de mi circense corazón. No puede ser casualidad que acompañe su entrada, joder, es imposible.
Esa fue la canción con la que me dijo adiós.
Cierro los ojos, y la certeza se me revela con claridad. «Sabe que estoy aquí. Lo sabe.»
Y así es, porque Navarro, Carola, entra en el salón y, con paso decidido, se encamina directa hacia nosotros, pero centrando su mirada, tan solo, en mí. Convierte, de este modo, a mis ojos en rehenes de los suyos y apenas soy consciente del «Hala, ya te apañas tú sola» que Roberto me susurra, divertido, antes de dejarme sola.
Y Carola, que tan decidida y directa viene hacia mí, que ha convertido en cautiva a mi mirada, tiene exactamente, exactamente, la misma expresión de antaño, la de aquellos años de instituto, cuando nos enamoramos, cuando me dijo: «Podremos con todo.» Y sé que la mía es idéntica a la de mi yo de entonces, cuando repliqué con un aterrado, cobarde, «No.»
No me da tiempo de profundizar en el porqué de esa regresión emocional, por qué en mi interior estoy mimetizando lo que sentí cuando ajusticié nuestro amor, porque Carola («Dios mío, ¿puede seguir tan magnética como entonces, puede?»), esquivando a Pablo, pasando olímpicamente de Joseju, lanzándole un guiño a Lola y un asentimiento de cabeza a Roberto, se detiene al llegar junto a mí y me mira en silencio. Y es que no hace falta que diga nada, porque ya habla por ella el brillo que chispea en sus pupilas, el arrebatado latido que palpita en su garganta.
Creo que el corazón se me ha parado. Creo que no.
—Hola.
Es su única palabra tras unos segundos durante los que la teoría de la relatividad debe de haber experimentado una señora sacudida, y yo no sé qué hace ahora este corazón mío practicando pressing catch entre las paredes de mi cavidad torácica, de verdad que no lo sé. «¿Acaso no han pasado veinte años, eh?», le espeto, irritada con él, conmigo, con el universo. «¡Veinte, joder! ¿O acaso lo has olvidado, estúpido cabezota?».
Pero ahí está el insensato, ejecutando un glorioso whisper in the wind[1] justo, justito, en el vértice de mi pecho.
—Carola… —logro decir, consciente de que la sangre que debería haberse repartido entre mis órganos ha sido cedida, por completo, a mis mejillas.
El silencio vuelve a instalarse entre nosotras. Veo a la chica de diecisiete años en esta mujer de treinta y siete que me mira, callada e intensa; la descubro bajo los primeros pliegues de la madurez que cercan sus ojos y supongo que ella ve también en mí la misma huella que deja a su paso el Tiempo.
Y sonríe. Navarro, Carola, sonríe. Y sospecho que mi corazón acaba de instaurar un gobierno de facto para hacerse con el control, porque, de súbito, soy toda latido.
Tus palabras hablan de ruptura, pero tus palabras mienten…
Joder… Cierro los ojos al escuchar al Boss recitar los versos que hacen encallar la proa de mi respiración en un banco de arena. Esas palabras son las mismas de las que Carola se sirvió aquel último día, el del adiós, cuando le rompí el corazón y escondí tras la espalda los pedazos del mío.
Mi respiración se reactiva, pero lo hace cargada de precaución. Abro los ojos y lo noto: está aquí, dentro de mí, el vínculo que, en su momento, me ató a ella. Ese lazo invisible se hace hoy, mi cuerpo recuerda, de súbito, la conexión, lo hace mi alma, cada centímetro de mi piel, gota de mi sangre y átomo de mi carne.
Las palabras de Springsteen sirven de eco al caos de mi interior.
Te apoderaste de mí desde el principio, con tanta intensidad que no pude liberarme…
Y en ese momento, lo sé. Por qué estoy aquí, por qué he decidido regresar después de veinte años de ausencia. Y Carola parece saberlo también porque, extendiendo en silencio su mano, me reclama. Ni siquiera dudo, ya no, porque ahora soy tan sabia como antes fui estúpida. Aferro su mano y, cuando toco su piel, el caos se me convierte en vórtice y una legión de sentimientos se enzarzan en una pelea callejera en la que mis sentidos participan, dándose de codazos para ver quién se hace antes con su olor, el timbre de su voz, aquella arruguita que se le formaba entre las cejas cuando estaba pensativa.
Veo nuestras manos entrelazadas y parece un sueño, porque mil veces antes, en la distancia, recreé algo así, pero no lo es. Ya no sé dónde acaban sus dedos y empiezan los míos, qué latido le pertenece a ella y cuál a mí. Siento que me falta la respiración, pero, en realidad, no es eso, sino la vida que no tuve con ella. Ahora ensancho mi pecho y mis pulmones filtran el oxígeno que durante tanto tiempo anhelaron.
Carola, sin mirar atrás ni a nada ni a nadie, atraviesa el gimnasio y nos conduce a ambas al exterior. Sé adónde nos lleva: a nuestro rincón, nuestro lugar secreto, aquel en el que nuestras miradas cambiaron de significado y cayeron, furtivos, apresurados, los primeros besos, y me dijo que me quería, y yo dije «No».
—Carola…
Mi voz, pese a todo lo que ya sé, no puede evitar escapar, temerosa, de mi garganta. Pero Carola es de las que se quedan con la parte que le interesa y, así, no suelta mi mano, no se gira hacia mí. No es brusca, pero sí firme y, todavía con nuestras manos enlazadas, tira de mí para llegar a la palmera de doble tronco que triangula la esquina del patio, esa bajo cuyas palmas en forma de pluma de pájaro nos cobijábamos de las miradas ajenas y del mundo.
Se detiene. Sus hombros se yerguen y caen al ritmo de una profunda inspiración. Suelta mi mano. Se gira. Su mirada vuelve a secuestrar mis pupilas, rendidas, desde el primer momento, al síndrome de Estocolmo.
—Ura… —susurra.
La palabra atraviesa el aire, entra en mí, se hace señora del Tiempo, se enrosca en mi nuca, donde el cosquilleo del espectro de unos labios erizan mi piel como si su dueña los posara sobre mi piel; como si estuviera detrás de mí, enlazando mi cintura como solía hacer, pronunciando mi nombre, como también solía hacer, en un murmullo. Nadie, nunca, ni aquí ni allá, ni desde entonces ni después, ha vuelto a llamarme así. Ura era solo para ella y por ella.
Mi nombre, dictado por sus labios, se convierte en sortilegio y siento la Vida, en mayúscula, alborotar mis venas, derrochar latidos como si de un excéntrico millonario lanzando billetes desde una ventana se tratara; como si lo vivido hasta ahora no hubiese sido más que un sucedáneo, una copia pirata de todo lo que es verdadero, profundo y conmovedor.
Pero yo no sería yo si no dudara; si, cobarde una vez más, no volviera sobre mis pasos para borrar la huella de mi osadía. «No», me digo. «Esto es el espejismo. Porque el contexto; porque ella; porque el lugar, porque la música de Bruce…».
La miro.
—¿Has sido tú? —le pregunto a bocajarro—. ¿La canción?
Mi pregunta ha sido brusca, impelida por mi propia debilidad, que siempre ladró para enmascarar las palabras que jamás me permití pronunciar, pero Carola, ladeando la cabeza, sonríe, y solo puedo pensar que sí, joder, sigue tan magnética como antes.
—Un mensaje de WhatsApp anunciando a la jefa del cotarro que llegaba —explica con descarada calma.
—¿Lola?
—Sí, Lola.
—Pero ¿ella sabe algo de…?
—No, pero ¿recueras lo complaciente que era? Pues resulta que sigue siéndolo.
Mis ojos se convierten en dos ranuras cuando lo comprendo.
—¡Lo tenías planeado, sabías que iba a venir!
No puedo evitar el muro defensivo, aun sabiendo que el enemigo no está fuera de las murallas, sino dentro de mí; y que no, que no es un espejismo; y que sí, que lo que siento es de verdad.
Porque este descontrolado tump tump tump tump que asola mi pecho no sabe mentir.
—Sí, claro —admite con la misma desenvoltura de antes—. Me lo dijo Roberto, que se lo preguntó a su vez a Lola. Pero —hace un mohín—, aun así, no las tenía todas conmigo. No viniste a la reunión de los diez años…
—No, no lo hice.
—¿No pudiste?
—No quise.
—¿Por qué?
No le contesto. Pese al estruendo en mi pecho, pese al estúpido cabezota circense, todavía no estoy preparada. No sé si para admitir la respuesta o para que ella la sepa.
Pero Navarro, Carola, no era de las que se amilanaban con el silencio.
—¿Te fue bien por allí? —pregunta ahora.
—No me puedo quejar.
Mi respuesta es cortante, y es que no puedo atender tantos frentes, atrapar tantos sentimientos enfrentados corriendo de aquí para allá. Y sé que debo decidir: o los meto a todos en la mazmorra o abro las puertas de par en par y que sea lo que tenga que ser.
—¿Tus padres? —Es su siguiente pregunta.
—Jubilados ya. Se volvieron hace un par de años.
—¿Y tú? ¿Tienes planes de regresar o esta es tan solo una visita de cortesía?
—Regreso a Estados Unidos la semana que viene. Todavía no me planteo volver.
—Claro, tendrás tu vida hecha allí…
—Sí.
—¿Estás con alguien?
¡BAM! Parpadeo, perpleja, y empiezo a sospechar que la andanada de preguntas solo era el telón que ocultaba la verdadera función.
—No —digo al cabo de unos segundos.
Podría haber dicho que sí y zanjar aquello en ese instante, ahí. Dejarlo donde se quedó.
Pero no he podido.
—Yo tampoco —dice ella. Y su mirada se hace tacto; está en todas partes, hasta dentro de mí—. Me casé —continúa—. Con un hombre. Fue un error. Me separé.
Se calla. ¿Mi turno?
—Yo no me casé —farfullo.
La frase no está completa, y ella lo sabe.
—Pero con alguien saldrías…
—Sí.
—¿Mujeres?
La misma Carola de siempre: valiente, directa. ¡Qué podía esperar, si no! Está aquí, le ha pedido a Lola que ponga Fire, me ha llevado a nuestro rincón.
Por supuesto que no se iba a andar con fútiles hatajos.
—Sí —digo muy bajito, al cabo de un segundo.
Porque sé que le va a doler. Y lo hace, lo leo en su mirada, que se aparta de la mía un instante. Si regresara cargada de reproche y decepción estaría en su derecho. Yo la dejé porque no aceptaba estar enamorada de otra mujer, y cuando descubrí que jamás podría hacerlo de nadie que no lo fuera, mediaba ya medio mundo y dos años entre nosotras.
Pero lo realmente importante de ese descubrimiento fue ser consciente de que no se trataba de otras mujeres, en general, sino de una en particular. Ella. En su momento quise convencerme de que ya era demasiado tarde para tratar de arreglar lo que mi cobardía había roto, pero empiezo a intuir que no lo habría sido.
Y ahora a la que le duele es a mí. Mucho. Aunque, en el fondo, nunca dejó de hacerlo.
—Lo siento. —Es lo único que se me ocurre decir, con las lágrimas a punto de tomar por asalto mis mejillas.
—No llores —me exhorta con suavidad—. Ha pasado el tiempo suficiente como para que eso ya no nos afecte.
Pero miente. Lo sabe ella y lo sé yo. Sí lo hace, joder.
—Siento haber sido tan cobarde —musito.
—No estabas preparada.
—Tú sí.
—No tanto como quería aparentar. Pero estabas tú. —Se encoge de hombros—. Una de las dos tenía que tomar las riendas, ¿no?
—Y te fallé.
Sacude la cabeza, como queriendo aligerar el peso del remordimiento enganchado en mis palabras.
—Era una de las dos posibilidades. Mala suerte.
—¿Has estado bien? —me atrevo a preguntarle.
—Durante mucho tiempo no —admite—. Pero acabé saliendo.
—Lo siento.
—Lo sé, pero no es necesario que te disculpes. Teníamos diecisiete años, ya está. Éramos unas crías.
«¡Pero ya no!», grita mi interior. Le ha faltado añadir: «¡Imbécil!». Y tiene razón. En este instante, decido asumir la respuesta, porque ella merece saberla. Estamos aquí, ya no somos unas adolescentes. Ella ha venido directa hacia mí y yo he aferrado su mano. Abramos las malditas puertas de una maldita vez, aunque sea la primera y última.
—No vine a la reunión de los diez años —empiezo a decir— porque una década no era tiempo suficiente. —Carola hace un gesto interrogante y yo inspiro—. Para dejarlo todo atrás —explico, soltando el aire.
Sus ojos se oscurecen.
—Dejar atrás, ¿qué?
—Lo que sentía.
—¿Y qué era eso que sentías y tan lejos querías enviar? ¿Rencor? ¿Odio?
—No, claro que no.
Ella, inteligente, deja que el silencio haga su trabajo, sus pupilas cada vez más oscuras.
—Amor —susurro—. Me fui queriéndote, Carola, te dejé atrás sin haber dejado de amarte.
Ella da un paso hacia mí. Si mi confesión le ha afectado de algún modo, no lo demuestra.
—Para mí —dice—, ni siquiera dos han sido suficiente.
—Dos, ¿qué? —pregunto, aturdida por su cercanía.
—Décadas. Para dejarte atrás.
Eso también es una confesión, y a mí sí que me afecta, joder. Me quema, me aturde.
Pero doy un paso atrás. Sí, todavía quedan en mí restos de aquella Aurora de diecisiete años que tuvo miedo de romper con todo.
—Yo no… —balbuceo—. Es imposible…
—¿El qué es imposible? —susurra ella.
Su tono no deja lugar a dudas. Su mirada, mucho menos.
—Han pasado veinte años…
Es una excusa absurda, pero no tengo nada más sólido a mano para hacerme con la bandada de mariposas que ha echado a volar de forma repentina, libres al fin de los barrotes que las habían aprisionado.
Y con qué furiosa gracilidad escapan.
—Cada una tiene su tiempo —es la réplica de Carola.
—Pero son veinte años —insisto.
Y no sé si el miedo que siento es a que esto siga adelante… o a que no lo haga.
—Veinte años que ya se han hecho milésimas.
Su tono es firme, de los que no se molestan en verificar si hay terreno a su espalda porque sabe que no va a necesitarlo.
Pero parece querer darme una última oportunidad, porque, mordiendo su labio inferior, cierra los ojos, inspira hondo, vuelve a abrirlos y dice:
—Solo dime sí o no, Ura, y me quedaré… o me iré.
Y me pregunto, por segunda vez esta noche: «¿Podemos permitirnos esto? ¿Después de veinte años sin saber nada la una de la otra? ¿Podemos, sobre las cenizas de un amor juvenil?».
Carola, al parecer, cree que sí. Yo no lo tengo tan claro, pese a la amnistía general que acabo de firmar con mis sentimientos. Puede ser tan solo nostalgia, que me confunda la trampa de los recuerdos, el engaño de la excepcionalidad de esta noche, las emociones a flor de piel, la confusión de…
—«Porque cuando nos besamos, hay fuego» —recita.
Y es justo en lo que se convierte su mirada, que a su vez transforma mi corazón en una supernova que precipita mi particular Big Bang. Y entonces, ocurre: un punto dentro de mí, pequeño pero infinito, que jamás renunció a su voz y a la vida que pudo haber sido, estalla con furia. Y soy quark, y después hadrón, y enseguida protón y, por fin, núcleo atómico. Así, algo nace, o renace, o vuelve a ser, o adquiere un nuevo nombre.
Estoy ardiendo por los cuatro costados, pero, como la idiota que soy, solo alcanzo a farfullar:
—No podemos tener una canción que le chirría a mi conciencia feminista.
—¿Perdona?
Por primera vez, Carola parece desconcertada. Y con toda la razón del mundo.
—Es… Parece de un acosador, ¿sabes? Hace veinte años, y con diecisiete, vale, pero ahora no.
Ella sonríe. Puede que mi salida le haya sorprendido, pero sabe quedarse, como siempre, con lo importante.
—Vale. —Hace una pausa, pensativa, mientras el infinito dentro de mí se refleja en sus ojos—. ¿Qué tal Hungry heart? «La conocí en un bar de Kingstown, nos enamoramos y supe que tenía que acabar» —tararea—. «Cogimos lo que teníamos y lo hicimos pedazos, y ahora aquí estoy, preparado otra vez en Kingstown.»
—Pero en esa canción habla de alguien que abandona a su mujer y sus hijos…
Ella, con una sonrisa que parece haber descifrado el código base de ese universo en expansión en el que me he convertido, dice, con una sonrisa pícara:
—¿Y si somos unas malas feministas por un ratito, cariño? —Y añade, muy bajito—: ¿Te acuerdas de aquel beso en el gimnasio, después de la clase de la señorita Mª Eugenia y antes de la de don Jeroni, cuando casi nos pilló el conserje, que iba a preparar el recinto para el festival de primavera?
[1] Golpe de Pressing Catch.
¿Te ha gustado el relato?
Puedes comprar la antología en la que está incluido, Y abrazarte, aquí.