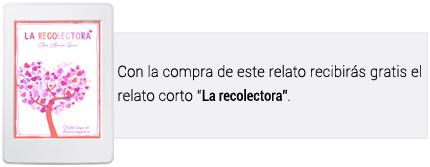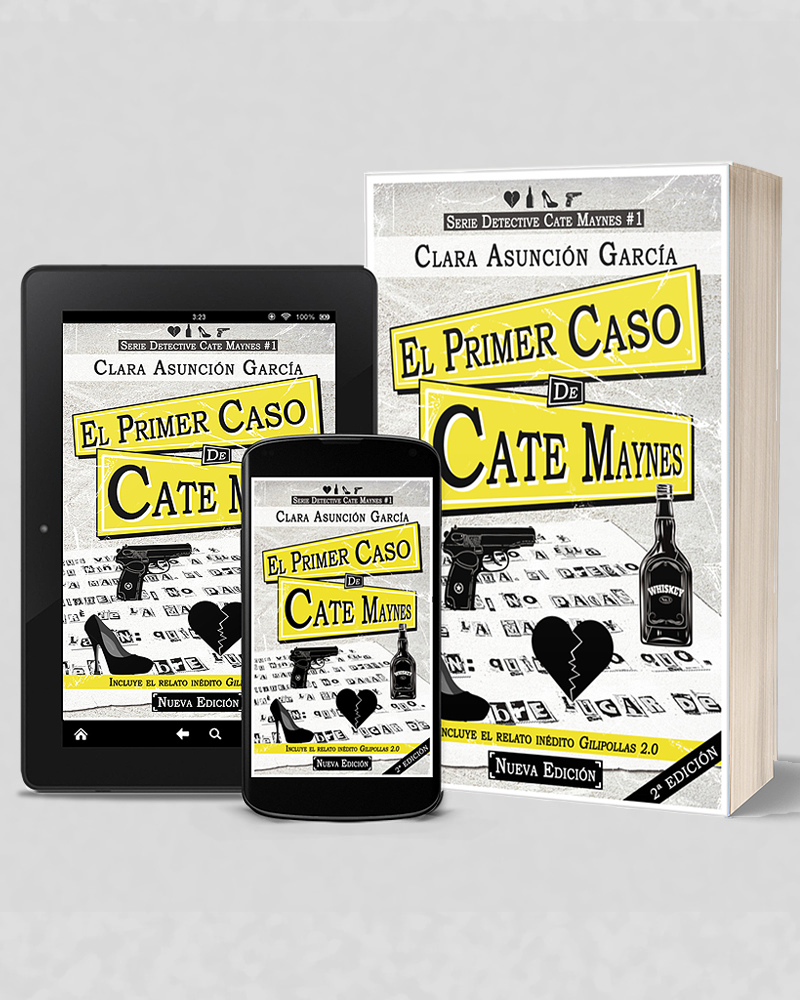Descripción
EL CAMINO DE SU PIEL. VERSIÓN EXTENDIDA
/Serie Cate Maynes Relato/ Novela negra/Erótica/
SINOPSIS
Una mujer amenazada, una detective privada que la protege, la noche, su piel y un camino sin destino. Cuando la detective Cate Maynes es contratada como escolta por una mujer temerosa de su expareja, no se imagina que el encargo acabará sumiéndola en un torbellino emocional que pondrá a prueba su estabilidad y su cordura.
FICHA TÉCNICA
Solo disponible en versión digital.
Formato: .epub
P.V.P.: 1,99€.
Puedes encontrar este relato, en papel y e-book, incluido en la antología Sexo, alcohol, paracetamol y una imbécil y en Cate Maynes. Relatos. Volumen recopilatorio.
Si lees en Kindle, puedes comprar el relato en Amazon.
Lee gratis las primeras páginas
Era ella.
Y el mundo se detuvo. Dejé de escuchar los sonidos, de captar la luz mortecina del alumbrado, de sentir la brisa del mar que mecía la vieja madera del embarcadero que sostenía mis ahora vacilantes pasos. Solo llegué a dar un par más antes de detenerme, paralizada del mismo modo que se habían quedado los sonidos, la luz, la brisa y el resto de sensaciones a mi alrededor. Sentí un frío brusco, pesado, como una gélida ola que tomó el centro de mi pecho como punto de origen para extenderse en una serie de ondas concéntricas hasta alcanzar el último rincón de mi cuerpo.
Por el contrario, ella no parecía preocupada o en alerta, ni siquiera asustada. Solo esperaba a que yo me acercara, la espalda recostada indolente contra la valla de madera, los brazos cruzados sobre el pecho, la mirada fija en mí y una socarrona sonrisa dibujada en su rostro.
Cuando lo hice, cuando me planté frente a ella y la miré a esos desconocidos ojos azules, no supe entonces si pegarle o besarla.
Tres meses antes
Debería hacerle caso a Caroline, la prudente y sapientísima Caroline. Hacerle caso todas y cada una de las veces que se planta, con ojos cargados de reproche, ante el despojo que demasiado a menudo soy. Atender a su «Disponer de un solo hígado debería darte una pista de hasta qué punto puedes machacártelo, ¿no crees?», y evitar la renovación del #ModoResiduoOn en el que tanto empeño y dedicación estoy poniendo desde que abandoné Ilica con el corazón en una maleta.
Pero, por supuesto, sus palabras apenas llegan a rozar la parte más racional de mi cerebro, parcela a la que cada vez le otorgo un lugar menos importante en mi vida. De todos modos, ¿qué sabrá ella? Al fin y al cabo, yo solo estoy poniendo a prueba la recién descubierta faceta milagrosa de mis órganos vitales: ya me habían partido el corazón y, sin embargo, seguía latiendo. ¿Qué importancia tendría, pues, reventarme el hígado?
Pero ni mi segregador de bilis ni el recuerdo de las reprimendas de Caroline a causa de la resaca que me asolaba esa mañana eran la razón de mis preocupaciones. Lo era, y de qué modo, una pelirroja de metro setenta y ojos verdes como el jade que se empeñaba en poner a prueba mi igualmente prodigiosa capacidad de supervivencia a la misma. Joder, cómo lamentaba ahora esa última docena y media (larga) de copas de la noche anterior… Definitivamente, debí haberle hecho caso a Mimí y volver a casa antes de empezar a confundir los taburetes con enanitos del bosque.
Pero lo que también estaba claro era que, si hacía caso a todas las confidentes penales de mi vida (todas ellas encarnadas en forma de propietarias de tascas o camareras), no iba a hacer carrera como fracasada y lo cierto es que todavía no estaba dispuesta a abandonar la mierda en la que se había convertido mi vida. (Con lo que me había costado arruinármela).
Así, me aguantaría la resaca lo mejor que pudiera, a la vez que pondría todo mi empeño en convertir en procesos mentales razonables el confuso galimatías que salía de los, por otro lado, turgentes labios de aquella pelirroja de cuerpo divino…
—Y aquí estoy. No sabía a quién acudir.
… cuya consulta estaba empezando con mal pie porque la detective privada que debía hacerse cargo de la misma, resacosa a más no poder, no tenía ni pajolera idea de qué coño iba.
No obstante, el moratón disimulado con maquillaje que trataba de ocultar en su mejilla derecha bien podría darme una pista, junto a, por qué no, las palabras «novio» y «agresivo» que había llegado a captar en su exposición. Era una pena que no hubiera logrado quedarme también con su nombre, así que me hice con el bloc de notas y un bolígrafo y adopté un tono, esperaba, profesional.
—Empecemos de nuevo por el principio, si no te importa. Para valorar si me hago cargo de la consulta debo tener todos los detalles, por pequeños que sean. —Ella, pobrecita mía, me lanzó un confiado gesto de conformidad—. ¿Nombre completo, por favor?
Empecé a tomar nota en la libreta, al tiempo que lo hacía mentalmente de aumentar, desde ya y ad infinítum, la dosis de paracetamol.
Una chica como yo nunca tenía suficiente de esas cosas redonditas y blancas.
Abrí una pizza congelada de espinacas y la metí en el horno. Mientras esperaba a que el culmen de mi pirámide nutricional estuviera listo, repasé la información que había reunido de mi recientísima nueva consulta. Ojitos De Jade había abandonado esa mañana mi despacho llevándose bajo el brazo el contrato que le aseguraba los servicios de Catherine S. Maynes, detective privada, chica-con-pistola-para-todo y escolta.
Y era esta última faceta cuyo servicio requería la pelirroja. Su nombre era Antígona James, tenía veinticinco años y un novio que confundía amor con dominación y romanticismo con sumisión. (Pero de la chunga, nada de un buen BDSM consensuado). A la chica le había costado todo un año darse cuenta de que un puñetazo no era sinónimo de pasión, aunque en tamaño descubrimiento vital tuviera que ver (mucho y sobre todo) que la última paliza la hubiera enviado directa al hospital. Con esos datos en la mano (y en un par de sus costillas), Antígona había decidido por fin acabar con la relación.
El problema era que su ex no estaba nada de acuerdo con la unilateralidad de la decisión, y allí era donde la chica-con-pistola-para-todo y escolta entraba en escena: Antígona buscaba alguien que la protegiera.
Cuestión aparte de que la pobre hubiera ido a dar con alguien como yo, la pregunta era obligada:
—¿Has acudido a la policía? ¿Has pedido protección?
Sus cejas se contrajeron en un gesto incómodo.
—No voy a denunciarlo.
—¿Por qué?
«Miedo», dijo su mirada antes de que sus labios lo verbalizaran. Ahí estaba, trazado como una huella indeleble en el iris de sus ojos, en su huidiza trayectoria. Y, junto a él, su eterna compañera la derrota.
La comprendía. Si eres mujer, si has tomado un mínimo de conciencia, sabes de cuántas formas te hace perder este mundo. Lo hace con cada una de las órdenes de alejamiento que se convierten en papel mojado; con cada fracaso de unos medios siempre insuficientes, desoladoramente frustrantes.
Con cada víctima que se convierte en el número de una fría y espantosa estadística.
Como perdedora que yo misma era, sentí una instantánea empatía por mi clienta.
—Joseph es… —Antígona vaciló—. Peligroso.
—Razón de más para denunciarlo —repliqué con suavidad.
Serían imperfectas, frustrantes e insuficientes, pero las armas que ofrecía la legalidad siempre eran preferibles a las del calibre cuarenta de la Glock de una escolta. Yo solo era una solución temporal.
—No. —El miedo se intensificó en sus ojos y, casi al instante, fue sustituido por el dolor—. Lo hice en una ocasión; lo denuncié. No sirvió de nada. Solo —bajó la voz y la mirada— para que me diera una nueva paliza y me advirtiera de que la próxima vez… —Dejó la conclusión en el aire y sacudió la cabeza. Me miró con una dureza producto más de la impotencia que de la rabia—. La ley no lo detendrá. ¿Cuánto tiempo crees que estará encerrado por una denuncia por agresión? Y después, ¿qué? —Se inclinó y acercó su rostro al mío—. Irá a por mí, y esta vez no serán solo un par de patadas. —Regresó a su posición y esbozó un gesto huidizo—. Mira, sé que no está bien, pero solo quiero olvidarme de todo esto, dejarlo atrás. Me voy de Océano, un amigo me ha encontrado trabajo en Terracota. Solo quiero empezar de nuevo en otra parte.
Eso me sonaba. Al parecer, Antígona y yo teníamos algo más en común que haber sacado los dados perdedores: también habíamos optado por dejar atrás la vida que conocíamos, obligadas por las circunstancias. En su caso, por un cabrón cobarde que la trataba a patadas. En el mío, por uno al que le metí una bala en la cabeza. Aunque, realmente, mi cabrón particular no había tenido tanto que ver en mi huida hacia delante como lo había hecho la actitud de una mujer, Helena, que eligió la sangre de sus venas, sangre De Sants, por encima de la que hacía latir su corazón… partiéndome el mío al hacerlo.
Aunque no estaba del todo convencida con la opción que había elegido Antígona, y supongo que intuyó mis reticencias, porque, adelantando una mano por encima de la mesa, atrapó la mía, al tiempo que sus ojos se humedecieron con las lágrimas que no parecía dispuesta a derramar.
—Por favor —susurró—. Solo necesito protección hasta que me vaya. —Se mordió el labio inferior y la angustia se reflejó en su mirada—. ¿Me ayudarás?
La miré en silencio. Antígona tenía derecho a gestionar su vida del modo que le pareciera. En mi época de policía había conocido demasiados casos de mujeres muertas o malheridas a manos de sus maltratadores, y ni las denuncias ni la protección asignada habían podido evitarlo. Ella quería otra oportunidad, ¿por qué no ayudarle a tenerla?
—De acuerdo, lo haré.
Mi primer paso fue recopilar información sobre el ex. Había convenido con Antígona que, además de acompañarla en sus salidas, pasaría también las noches en su casa. Le aterraba la idea de quedarse sola, ante el temor de que Joseph pudiera asaltarla y, desde luego, no era la única que contemplaba esa posibilidad.
Para tratar de delimitar en lo posible esa eventualidad eché mano de Gepponías Trull, un policía al que en cierta ocasión (por pura casualidad, pero eso no hacía falta que lo supiera) le salvé la vida. Mi particular deudor vital me venía de perlas a la hora de conseguir información y en este caso necesitaba saber hasta qué punto el ex de Antígona era un peligro.
—Hola —saludé en cuanto Geppo se puso al teléfono.
—¡Cabeza de chorlito! ¿Cómo estás?
—Voy tirando.
—Ya veo. ¿Sigues empeñada en comprobar la teoría de la conservación de los cuerpos en vodka de cuarenta y cinco grados?
Salvarle la vida a alguien tiene estas cosas: se asume la inherente amistad que algo así conlleva y los amigos, ya se sabe, piensan que tienen una especie de patente de corso para meter las narices donde habitualmente no lo haría un extraño.
Aunque Geppo no era excesivamente indiscreto. Sí, tenía conocimiento de mi «inclinación» por la copita de más, pero sus desvelos nunca pasaban de lo estrictamente superficial. Creo que intuía que una cosa era que yo le hubiera salvado la vida, y otra muy distinta que ello le permitiera entrar en la mía hasta el punto de interferir en mi autodestrucción. No lo aprobaba, pero sabía que debía darme cancha si no quería ver mi espalda corriendo en dirección contraria a su nariz.
—Mi particular legado a la ciencia, ya sabes —zanjé el asunto—. Oye, tengo un nombre para ti, un comemierda que se dedica a pegar a las mujeres.
—Pásamelo.
Así de fácil, así de agradecido era el hombre.
Cuando tuve el informe en mi poder, comprendí el miedo de Antígona: Joseph Nsar, veintinueve años, cicatriz en forma de media luna en la mejilla derecha, sin oficio conocido y con un historial kilométrico para tan tierna edad: hurto, allanamiento de morada, robo con violencia, conducción en estado de embriaguez, alteración del orden público, proxenetismo, narcotráfico…
¡Coño, el yerno ideal para Cruella De Vil!
Al parecer, Nsar era un tipejo de la peor calaña, un chulo de baja estofa que había ido escalando posiciones entre la morralla de los barrios bajos hasta hacerse con un puesto en el Clan de los Sinno, una poderosa organización criminal que se dedicaba a menesteres tan edificantes como el tráfico de drogas o el ajuste de cuentas, pasando por una ración de trata de mujeres y una pizca de blanqueo de dinero.
No era de extrañar que Antígona quisiera poner tierra de por medio, ni siquiera que no quisiera denunciarlo. Los Sinno tenían tentáculos en todo el país y más allá, y era probable que una nueva denuncia instigara al esbirro de Joseph a darle una lección a su ex, estuviera donde estuviese.
En fin, Cate, me dije mientras sacaba del horno la nutritiva pizza. Será cuestión de andarse con ojo.
Y, por si acaso, con una ración extra del calibre cuarenta.
E-books personalizados

¿Te gustaría tener un e-book personalizado exclusivamente para ti? ¿Quieres hacer un obsequio único y original? ¿No sabes ya qué regalar?
¡NO BUSQUES MÁS!
¡REGALA UN E-BOOK CON EX LIBRIS PERSONALIZADO + DEDICATORIA!
¿Cómo? Muy fácil: antes de añadir al carrito tu e-book selecciona la opción Con dedicatoria. Una vez realizado el pago recibirás un correo electrónico en el que te solicitaré la información necesaria para hacer la personalización.
Y todo esto… ¡SIN COSTE ADICIONAL!
Tienes toda la información acerca de esta promoción aquí.