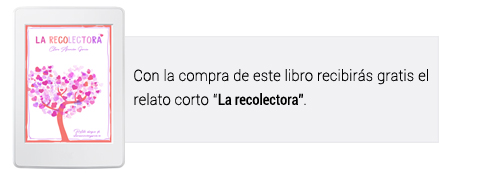Lee gratis las primeras páginas
1. HOSTIA PUTA, LA CASTÁN
—No me jodas… No me jodas.
Los ojos de Jessica se abrieron en una circunferencia perfecta, la misma geometría que empezaba a imitar su boca. Sintió, incluso, el impulso de frotárselos, por si se trataba de algún espejismo producto de su anhelo.
Pero no, era real. El brusco silencio que fue tomando por asalto el pub le confirmó que los demás veían lo que ella: a la mismísima Paula Castán, en carne y hueso, plantada en la entrada de El Bucardo. ¡La mismísima Paula Castán!
Durante unos largos y desconcertantes segundos, Jessica fue incapaz de reaccionar. Lo máximo a lo que llegó fue a procesar la orden de seguir con la mirada a su retornada amiga, mientras esta se acercaba a la barra, pedía una cerveza y tomaba asiento, aparentemente ajena a la conmoción que había causado, en una de las mesas.
Pero era imposible que no la advirtiera. El espeso silencio seguía extendiéndose por el bar como un banco de niebla por un muelle, apenas desafiado por resoplidos y variaciones tonales de exabruptos del tipo: «Coño, ¿esa no es…?», o directamente: «Hostia puta, la Castán», que rebotaban de boca en boca como lo haría una pulga huyendo de un galgo famélico. Una mezcla de todas ellas era la expresión que ocupaba el pensamiento de Jessica en esos instantes. Todavía aturdida, logró activar una nueva orden en su noqueado cerebro, dirigida a sus músculos, para que la ayudaran, primero, a levantarse, y después, a dirigirse a la mesa a la que Paula estaba sentada.
Cuando lo hizo, no le sorprendió escuchar el despectivo bufido que emitió Torgeir cuando pasó junto al reservado en el que este tomaba unas copas, rodeado de su camarilla de amigos. «A la mierda», pensó Jessica. Don Musculitos ya podía resoplar todo lo que quisiera, que eso no la iba a frenar. ¡Joder, que Paula había vuelto! ¡Después de hacer lo que hizo! ¡Después de que la tierra se la tragara durante dos años!
Sí, giliTor ya podía ir masticando ortigas, que a Jessica Fruto Dorado de la Tierra —bautizada así en un principio por unos padres hippies que finalmente tuvieron que adaptarlo a un más convencional Jessica Margarita— nada ni nadie le iba a impedir acercarse a esa desgraciada que una vez fue su mejor amiga.
Paula todavía no había reparado en ella, y es que debía de ser difícil fijarse en nada cuando tenías la cabeza enterrada entre los hombros y los cinco sentidos puestos en la, al parecer, fascinante etiqueta de tu botellín de cerveza. A Jessica, la escasa decena de pasos que la separaban de la mesa le parecieron diez mil, y no tuvo la completa certeza de que esa persona fuese realmente su desaparecida amiga hasta que no se plantó frente a ella.
Pero, por si acaso, quiso asegurarse.
—Dime que eres realmente tú y que estás aquí, por la madre de todas las vaginas resecas —le soltó sin preámbulos—, porque antes de venirme al Buca me he fumado un peta del quince y no sé si en estos momentos estoy alucinando en 3D o qué.
Paula esbozó una retraída mueca.
—Soy yo, Jess, sí —afirmó, con un tono aparentemente sereno pero en el que despuntaban notas de inquietud.
Jessica se dejó caer a plomo sobre una de las sillas. Las trenzas color fucsia que pendían a cada lado de su cabeza y la docena de tintineantes pulseras y abalorios que engalanaban sus brazos se balancearon al unísono.
—¡Benditas sean todas las perras del infierno! —resopló.
Durante unos instantes, no hizo ni dijo nada más allá de un exhaustivo escaneo de Paula. Los dos años de autoexilio no parecían haber cambiado demasiado a esta, que seguía vistiendo fiel a su estilo: pantalón vaquero, botas de piel, camisa de manga corta y el labrys de plata colgado al cuello. Había una novedad, y era un pequeño tatuaje en el dorso de su mano izquierda, en el arco de piel entre el pulgar y el índice: una estrella de cinco puntas encerrada en un círculo.
Por lo demás, estaba igual. O casi. El pelo, corto y ondulado, que Jessica recordaba negro como la brea, estaba ahora surcado de alguna que otra franja blanca. Quizás, pensó, esas prematuras canas no correspondieran tanto a la edad —Paula tenía veintinueve años, tan solo un par más que ella— como a las consecuencias de lo que pasó.
Aquel era el único cambio visible. Paula continuaba siendo de constitución delgada y rasgos afilados, acentuados estos ahora por una sutil tensión que se manifestaba en las severas líneas que cercaban su boca y en el inquieto desplazamiento de sus ojos color avellana —señal, quizás, de que no estaba tan tranquila como aparentaba—. Jessica se fijó en que sus manos mostraban los habituales arañazos y raspones —hasta su marcha, Paula trabajaba en el taller de carpintería de su tío Pol— y se preguntó si habría continuado ejerciendo el oficio, allá donde hubiera estado esos años.
No le habría sorprendido. Paula había heredado la sangre de viruta que su tío se enorgullecía siempre de afirmar que corría por sus venas. Durante todo ese tiempo, las noticias sobre ella se habían limitado a un lacónico y recurrente «Está bien» por parte de Marcela, cada vez que Jessica le preguntaba, y esta, al percibir cuánto le costaba a la otra mujer hablar de su sobrina, nunca se había atrevido a indagar más.
«Y ahora ha vuelto», pensó, mirándola a los ojos. Paula había soportado con estoicismo su descarado escrutinio, y parecía esperar a que fuese Jessica la que diera el primer paso.
De acuerdo, pues ahí iba.
—No sé si abrazarte hasta troncharte las costillas o estamparte la cara contra la mesa —le espetó. Su tono fue todo lo hostil que podía permitirse una neohippie ecopacifista como ella—. ¿Vas a decir algo o te has venido de dónde porras estuvieras sin tus cuerdas vocales, maja?
—Hola, Jess.
Jessica agitó una mano coreada por una discordante sinfonía de plins, clancs y cloncs.
—«¿Hola, Jess?». ¿Eso es todo lo que tienes que decir? ¿Reapareces después de dos años sin decir ni mu y solo se te ocurre eso? —La boca de Jessica se convirtió en un incisivo estilete perfilado de rosa—. Eres una pedazo de cabrona que no merecería reencarnarse más allá de en un miserable bote de detergente, ¿te enteras? —siseó, inclinándose hacia ella—. ¡En uno de oferta, además! Reventarte los huesos es lo más delicado que se me ocurre hacerte, ¡y eso está jorobando la puñetera estabilidad de mis puñeteros chacras!
—Lo siento.
—Lo sientes. Ya. Pues me alegro de que los marcianitos que te abdujeron no te licuaran la sesera durante sus experimentos y que sigas siendo tan funcional. —Clavó sobre ella una severa mirada—. Porque fue eso lo que te pasó, ¿verdad? Se te llevaron los primos de E.T., esos pequeños cabezudos barrigones te cogieron y te transportaron en su nave hasta… —Los ojos de Jessica se convirtieron en dos estrechos surcos—. ¿Hasta dónde, Woody Woodpecker? ¿La cuarta luna de Saturno? ¿La quincuagésima dimensión?
—Lo siento, Jess —repitió Paula con aire grave—. Lo que hice y cómo lo hice. Todo este tiempo de alejamiento y silencio. No sé ni por dónde empezar.
—¿Qué tal por el final del capítulo anterior? Como en los culebrones. —Jessica dibujó un rectángulo en el aire. El campaneo de las pulseras de sus muñecas puso la banda sonora a sus palabras—. En el episodio de ayer… Soberana idiota tiene en su vida a una mujer maravillosa, y soberana idiota la engaña con otra. Mujer maravillosa queda destrozada, infinitamente más cuando soberana idiota desaparece a continuación sin dar explicaciones y no se le vuelve a ver hasta dos años después, cuando, ¡sorpresa!, de golpe y porrazo regresa al lugar del crimen de forma tan repentina como lo abandonó. Y es como: ¿perdona?, ¿hola?, ¿Paula Castán is here?
Se detuvo para tomar aire.
—¡Jodere, que me ha dado un soponcio del copón al verte entrar como el jodido Lázaro! Te juro, por mi próxima cosecha de calabacines, que lo primero que he sentido han sido unas ganas inmensas de hostiarte. Así, ¡ñasca!, con la mano pala, de lleno. ¿Puedes comprender lo que eso le jode a mi pacifismo vital, idiota? —Apenas se dio una tregua de medio segundo para recuperar el aliento y continuar con la andanada—. ¿Y sabes que inmediatamente después lo que quería era echarme a reír, por ejemplo, o a llorar? ¡Tal vez gritar! Y cubrirte a besos, desde la coronilla hasta la planta de los pies, sin dejarme mejillas, nariz y puede que hasta uno de tus pezones. ¡Y todo eso en un minuto, señoras y señores!
Jessica levantó las manos. Cuando las dejó caer, la quincallería que las adornaba hizo plin, clanc, clonc, primero, y clonc, clanc, plin, después.
—¿Y sabes qué más? —continuó—. Que estoy tan pasmada, feliz y cabreada que podría hacer todo eso y ganar sin despeinarme el primer premio a persona coherente del año. ¿Te lo puedes creer?
—Jess…
—¿QUÉ?
—Lo siento.
—Lo sientes.
—Muchísimo.
—La señora lo siente muchísimo, fíjate.
La neohippie ecopacifista corría el riesgo de perder todos sus puntos kármicos, porque la mirada que le dedicó a Paula rozaba el delito, cuando no directamente el crimen. En esos momentos, era más que probable que sus chacras se estuvieran desalineando a marchas forzadas. Jessica era algo así como la excéntrica del lugar, y lo era desde que tenía edad para recordarlo. Sus padres la habían educado en una serie de valores que se movían entre lo contracultural y lo libertario, posicionamientos vitales que la hija mantenía, si bien aplicados bajo una interpretación muy sui generis.
Pero esa Jessica vivaracha y bondadosa parecía estar ahora a mil años luz.
—¿Y ya está? ¿Dices eso, y chimpún y se acabó? —Esgrimió un índice tieso como una estaca—. ¡Ni una mísera postal en dos años, ni una sola! ¿Cómo coño te las has apañado para que, en una época en la que hasta las hormigas tienen móviles, se te tragara la tierra, tía?
Un murmullo ininteligible se descolgó de los labios de Paula. Jessica se inclinó hacia ella.
—¿Qué has dicho?
—Que estaba avergonzada.
—Avergonzada. Ajá.
—Es cierto, Jess. —Paula bajó la mirada—. Lo que hice fue horrible.
—Horrible, miserable, asqueroso y de cerdaca. Y pobre de ti, desgraciada, si no lo sintieras así.
—Lo hago, Jess, te lo aseguro. Entonces, ahora y, con toda seguridad, durante el resto de mi vida.
—Y, después, te esfumaste.
—Sí.
—Como una cobarde.
—Sí.
—Y se te tragó la tierra, porque, claro, no encontraste otra manera de hacer las cosas, ¿verdad? Como siempre.
—Pensé que nadie querría tener noticias mías.
—¿Eso pensaste, so idiota del culo verde? —Jessica se hundió un dedo en el pecho—. Yo sí, Paula. YO SÍ. ¿Cómo porras pudiste pensar que no? ¡Éramos amigas! Le preguntaba a Marcela, pero me decía que nunca te quedabas el tiempo suficiente en un lugar como para asegurar que alguna carta mía te llegara, que siempre estaban a la espera de que tú te pusieras en contacto con ellos.
»Así que, dime: aparte de ser el único ser humano del planeta sin teléfono móvil ni correo electrónico, ¿dónde has estado y qué es lo que has hecho?
—Huir de mí misma, Jess —musitó Paula, seria—. De lo que había dentro de mí.
Por primera vez, Jessica se quedó sin palabras.
—La pucha… —fue lo único que acertó a decir.
Y es que lo que acababa de hacer su amiga era el equivalente a arrancarse la piel, macerarla en sal y servirla emplatada con una manzana en la boca. Paula siempre huyó de todo lo que implicara una mínima exposición emocional —¡si hasta había que esperar a que estuviera inconsciente para abrazarla, por favor!—, y aunque esto último fuese un poco exagerado, Jessica podría jurar que de los labios de la carpintera apenas salió nunca nada que sugiriese que en su pecho germinara nada más allá de una plantación de cardos borriqueros. Que lo intuyeras era una cosa, que la propia Paula lo dejara entrever, otra. Pero lo de ahora era, simplemente, inédito.
La mirada de Jessica inició un nuevo escaneo, y esta vez fue más allá de lo meramente físico; hurgó sin pudor en cada recoveco, callejuela y repisa de la expresión de su amiga. Finalmente, encontró las discrepancias tras la fachada de imperturbabilidad: una chispa de inseguridad por aquí, un ápice de tristeza por allá, un microscópico destello que parecía hablar de resolución y… ¡¿serenidad?!
¡Jodere, que al final iba a ser cierto que la habían abducido! Porque, que le echaran vinagre en su zumo de naranja si ese sosiego que acababa de detectar no constituía una rareza en esos ojos color madera que llevaba contemplando desde los diez años, cuando, durante la cabalgata de Reyes de aquellas navidades, ambas niñas se tropezaron —literalmente; Jessica arrolló a Paula al abalanzarse sobre un puñado de caramelos lanzados desde una de las carrozas— y la pequeña Fruto Dorado decidió que aquella cría rebotada y de trato áspero constituía un delicioso desafío para su alma rebosante de amor universal.
El descubrimiento hizo que la hostilidad de su tono se rebajara un punto.
—Parece que has tenido tiempo de pensar en un par de cositas, allá donde fuese que estuvieras —observó, cautelosa.
—Lo he hecho, créeme.
—¿Y? ¿Has llegado a alguna conclusión?
—A alguna, sí.
Paula no se extendió en su respuesta, y Jessica soltó el aire por la nariz con impaciencia.
—A ver, Woody, mira: te creo cuando dices que estás avergonzada. Si no fuese así, no estaría aquí sentada contigo, te lo aseguro. En realidad, me gustaría zurrarte como a un saco de trigo para sacarte de ese tocón de árbol que tienes por cabeza la razón de todo aquello, pero supongo que ni es el momento ni el lugar. El pifostio que te has marcado con tu «Se abre el telón y aparece la Castán»… —Elevó los ojos al techo—. En fin, ahora mismito deben de estar los tantanes retumbando por todo el valle. ¡Hasta las cabras estarán repitiendo el anuncio de risco en risco!
—Ya.
—Un asco para irte, un asco para regresar.
—Lo sé.
Jessica abrió las manos como lo haría un maestro de ceremonias.
—¡Y aquí estamos, lirios, tréboles y amapolas! ¡Con la soberana idiota regresada de ultratumba! ¿He dicho ya que era una de mis mejores amigas, y que lo que hizo, como lo hizo y a quien se lo hizo me dolió como si me hubieran arrancado las pestañas a bocados?
—Jessica, yo…
—Que lo sientes. Muchísimo. ¿No?
—No sabes cuánto.
—Joder, no sabes cuánto me decepcionaste. —Las palabras se derramaron de los labios de Jessica como un vertido de petróleo—. No solo por lo que hiciste, sino por largarte después de ese modo, como si lo que dejabas atrás tan solo fuese un puñado de bragas sucias y no tu vida y la gente que había en ella.
La boca de Paula se contrajo de dolor.
—Tampoco fue fácil para mí.
Jessica volvió a reclinarse sobre la mesa. Se llevó una mano a la oreja.
—¿Qué? ¿Has dicho que sí, es verdad, fui una superimbécil? ¿Supersuperimbécil y supersupermiserable?
—No significó que no pagase un precio por ello, ¿sabes? —se revolvió, débilmente, Paula.
Jessica volvió a darse un golpecito sobre la oreja y sus cejas se arquearon tanto que prácticamente borraron la frente del mapa de su rostro.
—¿Qué? ¿Que acepto el reproche y me callo esa bocatrapa que tengo, porque sé que me lo merezco?
Paula dejó escapar un resignado suspiro.
—Lo hice mal, lo sé.
—Pues qué pena que aquella noche no lo tuvieras tan claro.
—Y no lo tenía. Pero no podía hacer otra cosa.
—¡Y una mierda! Podías usar los verbos quedarse y afrontar, ¿te suenan de algo? Uno está en el diccionario, por la Q, y el otro, por la A. Sabes qué es un diccionario, ¿verdad? ¿Te manejas con esas cosas, oh, señora de todas las maderas?
Paula se agitó inquieta en la silla.
—¡No supe hacerlo mejor, joder!
El rayo de dolor que partió en dos su mirada no pasó desapercibido para Jessica. Y de acuerdo con que tenía unas ganas inmensas de machacarla hasta hacerla picadillo, pero que la hija de Lucía Castán pareciera un cachorro que acababa de hacer añicos el jarrón de la abuela era demasiado para ella. Sobre todo, para sus ya vapuleados chacras.
—¿Y cuándo has sabido? —resopló, en un tono más comedido—. Que contigo había que hacer un máster en personas que no hay por dónde agarrar: «Sepa cómo descifrar a esa cabrona que tiene en su vida y aproveche lo que se ahorra en úlceras para comprarse un palacete».
—Lo siento —repitió, por enésima vez, Paula.
—Vale.
—Mucho.
—Que sí, coño.
—Y… gracias.
—¿Por no hacerte puré nada más verte aparecer por esa puerta? Pues me ha costado, oiga.
—Por haber sido mi amiga todos estos años —replicó con suavidad Paula—. Por todo lo que hice mal y me perdonaste. Por tener siempre un hueco para mí en tu vida. Por tratar de evitar que me convirtiese en peor persona de lo que era. Por intentar ayudarme a ser mejor.
Si en ese momento alguien hubiese gritado que el Yeti se estaba zampando un bocadillo de calamares en la plaza del pueblo, vestido con traje de folclórica, Jessica ni habría pestañeado. Ya no solo era la piel lo que Paula exponía. ¡Eran huesos! ¡Tendones! ¡Las mismísimas entrañas!
Vaya con las amigas que desaparecían durante años y regresaban súbitamente…
—Te juro que si no estuviera tan enfadada contigo —le dijo, con la voz agarrotada por la emoción—, te comería los morros, imbécil.
Los labios de Paula tantearon la posibilidad de una sonrisa, pero no llegaron a materializarla.
—Puedes hacerlo —dijo.
—Pero es que estoy MUY enfadada contigo.
—Y estás muy en tu derecho. De nuevo, lo siento.
Jessica entornó los ojos con recelo.
—¿Cuántos «lo siento» te has traído, si puede saberse? —Por primera vez, sus rasgos se relajaron con un destello de cordialidad—. Porque los estás lanzando a manos llenas, maja.
Esta vez, Paula sí sonrió, aunque tenuemente.
—Me hicieron una buena oferta.
Jessica sacudió la cabeza en un gesto de incredulidad.
—Desde luego, eres la communion wafer, Paula. Desapareces dos años, y te plantas de repente aquí como si te hubieran lanzado desde la Estación Espacial y, además, en plan marciano. Ya te vale, tía.
—El estilo Castán, ya sabes.
—Pues la leche con él.
—Lo sé.
Jessica esbozó una fascinada sonrisa.
—Madre mía, Woo, tengo tantas preguntas que hacerte que no sé ni por dónde empezar. Pero antes…
Alargando el brazo, cubrió la mano de Paula para darle un enérgico y cariñoso apretón. La sorpresa por el gesto, pero, sobre todo, por lo que significaba, provocó un respingo en la sobrina de Pol y Marcela, que se lo devolvió con torpeza.
Jessica fue muy consciente del ligero temblor que estremecía los dedos de su amiga.
—Cabrona de las narices —le dijo—, cuánto te he echado de menos.
—Y yo a ti, aunque no lo creas.
Una escéptica ceja bailó en el ceño de Jessica.
—Voy a poner eso en cuarentena, si no te importa. —Su voz adquirió un timbre suave—. ¿Estás aquí por lo de Pol? —Paula asintió en silencio—. Lo siento mucho, Pauliqui. Tu tío era un absoluto amor.
—Gracias.
—No viniste al funeral…
La pena ensombreció el semblante de Paula.
—Me enteré tarde. Lo supe hace un par de días, cuando llamé.
—Joder, lo siento.
—La culpa es mía. Tía Ma no tenía modo de localizarme, nunca les di un número de teléfono.
Ya parecía lo suficientemente mortificada, así que Jessica no insistió.
—¿Cuándo has venido? —quiso saber—. ¿Dónde te alojas?
—Llegué esta misma tarde y me alojé en un hostal. Después fui a la masía.
Jessica emitió un suave silbido.
—¿Y…?
Paula no respondió de inmediato. Se entretuvo en rasgar la esquina de la etiqueta del botellín. Jessica tuvo la sensación de que trataba de ganar tiempo para domar las lágrimas que se adivinaban en el velado bosquejo de sus pupilas.
Y ese llanto, ciertamente, eran tan inédito como antes lo había sido la descarnada desnudez de sus palabras.
—No me ha negado la entrada —dijo con voz apagada—, pero ha sido como si lo que hubiera traspasado la puerta fuese un tablón de pino.
—¿Y te sorprende?
—No —musitó.
Todavía le dolía el reencuentro, seco e incómodo, con su tía. Marcela, plantada en el vano de la puerta, se limitó a observarla en silencio por espacio de varios segundos, enarbolando una mirada de hierro y plomo que a Paula le cortó la respiración. Pero fue mucho peor comprobar el deterioro físico de su tía. La piel de su rostro colgaba laxa donde antes luciera tersa, y su mirada era la de una mujer rendida tras una larga batalla.
Esa Marcela que tenía frente a ella poco tenía que ver con la recia montañesa que había sido toda su vida, y a Paula le dolió constatar que esos años de ausencia parecían haber quedado esculpidos en sus gestos, en la invisible carga que sostenían sus vencidos hombros.
—Quise hablar con ella —continuó—, pero solo despegó los labios para decirme que mi habitación estaba tal y como la dejé. Después se dio la vuelta y me dejó allí, sin saber si entrar o irme. Pero me había costado horrores decidirme, y si me iba no sabía cuándo podría reunir el valor necesario para hacerlo de nuevo.
—¿Y…? —repitió Jessica.
—Y entré y la busqué y quise hablar con ella y me ignoró. Ni siquiera me dio opción a decir nada. Se refugió en su cuarto.
La barrera que había estado conteniendo las lágrimas se rompió en ese momento y estas empezaron a deslizarse, mudas, por su rostro, dejando sin reacción a Jessica. Si todo hasta ese momento había sido tan extraordinario como el descubrimiento de un sexto continente, que ahora Paula Áspid Castán llorase en público era como si…, como si… ¡Ni siquiera existía un símil para algo así!
—No me apetecía volver al hostal —la voz de Paula sonó congestionada—, así que decidí salir a dar una vuelta.
—Y aquí estás.
—Y aquí estoy.
Jessica le dedicó una especulativa mirada.
—Desde luego, Woody, pareces haber cambiado. Estás como más… ¿relajada? Antes eras como una flecha en una ballesta, siempre a punto de salir disparada. —Señaló sus ojos—. Pero algo parece distinto ahí dentro.
—Quiero creer que sí.
—¿Sí? ¿Y hasta qué punto? —El tono de Jessica se revistió de gravedad—. Eres consciente de que, con tu regreso, vas a remover muchas cosas, ¿verdad?
—Sí.
—¿La has visto?
El cambio en el lenguaje corporal de Paula fue instantáneo: su espalda se tensó, y las líneas de su rostro se quebraron, inundadas por una súbita tristeza que trató, en vano, de ocultar.
Ni siquiera tenía que preguntar a quién se refería. Elaine…
—No. —La mirada de Paula estaba atravesada por el remordimiento.
—¡Paulova! —le reprendió Jessica.
—Lo sé, lo sé —reconoció Paula. En un gesto nervioso, echó la barbilla hacia adelante—. En realidad, ni siquiera sabía que iba a terminar aquí. Ha sido un impulso.
—Tú y tus puñeteros impulsos…
Paula paseó un dedo por la línea de la mesa y, diez segundos después, por fin se atrevió.
—¿Cómo está? —preguntó en un susurro.
Los labios de Jessica se curvaron en un gesto de reproche.
—Terminando tercero de ballet, porque lo que le hiciste provocó que le salieran alitas de ninfa en los tobillos, NO TE JODE. ¿Tú qué crees, maja? Y diría que es un poco tarde para hacer esa pregunta, ¿no crees?
Sí, acababa de ser testigo de su tristeza, pero esa idiota le pegó la patada al cubo de basura, así que iba a tener que apechugar con las consecuencias.
Paula desvió la mirada hacia su mano izquierda y acarició el tatuaje del pentagrama. Jessica no fue ajena a la súbita fragilidad que envolvió su gesto, y su percepción de que era otra Paula la que había regresado se vio reafirmada. Esta que tenía delante no parecía ser la mujer que se marchó del valle por la puerta de atrás dos años antes, ni tampoco la adolescente difícil que fue antes de eso. No sabría decir qué, cómo o cuánto conformaba ese cambio, pero la Paula de antaño jamás se habría permitido manifestar de un modo tan expuesto su vulnerabilidad.
Que pudiera sentirla, por supuesto. La rocosa apariencia externa que la sobrina de Pol y Marcela ofrecía al mundo solo alcanzaba a los extraños, pero si te quedabas el tiempo suficiente a su lado —y te armabas de (infinita) paciencia— podías llegar a percibir los ecos de su interior, como un caminante lo haría con el mar a través del rumor de las olas estrellándose al otro lado del dique.
Lo malo con Paula era que nunca sabías a qué altura, con cuánta fuerza y qué tipo de corriente había llevado hasta allí esa marejada y, en consecuencia, se hacía complicado descifrar las razones de su comportamiento, casi siempre determinado por un carácter tan arisco como imprevisible.
Sin embargo, Jessica sabía muy bien que, si te permitía acercarte, era arduo mas no imposible encontrar las claves de su conducta, escondidas tras una infancia difícil y una adolescencia llena de confusión. Paula fue colocada a patadas en la vida, y del mismo modo le correspondió ella casi siempre.
Y a puntapié limpio es imposible reconciliarse con nada.
Se arrepintió de su aspereza. Habían pasado dos años, sí; estaba encabronada con ella, también. Pero Paula, como mínimo, se merecía el beneficio de la duda, la oportunidad de explicarse.
Y vaya si tenía mucho, pero que mucho que explicar.
—Mira, Woo —dijo en un tono más conciliatorio—, vaya por delante una cosa: me alegro de que hayas vuelto, ¿vale? Y, en fin, te quiero. Eres como un puñetero grano en el culo, pero te quiero. Hiciste cosas horribles, pero te quiero. Te has comportado como la mierda, pero te quiero. En resumen: eres mi amiga, te quiero, punto.
—¿Pero…? —Paula sabía que ese punto no era final, sino y aparte.
—Ella también lo es. Y tú hiciste lo que hiciste. Y te fuiste. Y los demás nos quedamos. Y el tiempo ha pasado. —Se aseguró de que la mirara a los ojos cuando añadió—: Si has vuelto para hacerle daño de nuevo, no te lo perdonaré. Nunca, jamás, never, ever. ¿Está claro?
—Es lo último que está en mi pensamiento, te lo aseguro.
—Eso espero. —La severidad de la mirada de Jessica derivó en una de genuina incredulidad, al mismo tiempo que una sonrisa nacía en sus labios—. Joder, Paulota, de verdad que todavía no me puedo creer que estés aquí.
—A mí también me cuesta, no creas.
—¿Qué vas a hacer? Quiero decir, ¿has venido solo por lo de Pol o…?
Paula la miró, titubeante.
—No lo sé. O sí, pero todavía no encuentro el modo de aceptarlo.
—Aceptar, ¿el qué?
—Que quizás me quede, Jess. —En la mirada y en la voz de Paula cristalizó una telaraña de inseguridad—. ¿Qué te parecería eso?
Por toda respuesta, Jessica sonrió de forma expansiva. Un segundo después, esa sonrisa menguó hasta convertirse en un gesto de incertidumbre. Y, a continuación, volvió a mostrarse radiante y feliz.
Pero ni una sola palabra salió de sus labios.
—Pues eso mismo —dijo Paula.
—A ver, Paulatina, me haría muy feliz, en serio. Sería la repanocha tenerte aquí otra vez, pero…
—Pero —concordó Paula.
No era necesario que verbalizaran las implicaciones que podrían derivarse de esa decisión.
—Pues espero que junto a esos lo siento hayas traído también escoba y fregona talla XXL, flor de loto —dijo Jessica—, porque si has venido para quedarte te van a hacer falta. Los cristales rotos y la mierda que dejaste atrás siguen sin barrer, you know?
—Sí.
Paula apartó la mirada. Jessica repiqueteó con un dedo el dorso de su mano para reclamar su atención.
—Eh, Woody, mírame. —Cuando Paula lo hizo, dijo—: Estaré aquí, ¿vale? Eres un grano en el culo, pero mi grano en el culo. Solo tenía una cretina suprema en mi vida, y esa eras tú. Cuando te largaste me jodiste el equilibrio cósmico, que lo sepas.
Paula sonrió de forma velada.
—Lo siento. Y gracias de nuevo.
—Ya puedes darlas, ya, maja, porque te va a hacer falta una aliada por aquí. Mucha falta. —Hizo un disimulado gesto hacia la mesa a la que estaba sentado Torgeir—. Jefe Tor haberse activado en modo hacha de guerra cabreada. ¿Comprender lo que yo digo, mujer gilipollas blanca?
—Perfectamente.
Paula era muy consciente de la hostilidad con la que había sido recibida, pero el fibroso monitor de barranquismo era su más que evidente epicentro. Acechó de reojo su figura, y de inmediato sintió rebrotar su antaña antipatía, junto a la embrionaria sombra de algo que creía haber dejado atrás: ira.
«Ya no eres esa persona», se reprochó enseguida, disgustada. «No vuelvas ahí». Acarició el tatuaje de la estrella de cinco puntas y dejó salir el aire de sus pulmones de forma lenta y profunda. Poco a poco, la sensación se fue diluyendo, transformada en el eco de un indeseado miembro fantasma.
Se atrevió a echar un rápido vistazo al reservado. La torva mirada que Torgeir le devolvió le provocó un desagradable cosquilleo. Por un instante, le descorazonó la idea de haber regresado a una situación y un lugar enquistados, y que eso le hiciera retroceder en el camino que había recorrido. «No», se dijo, tajante. «Él es él, tú eres tú. Tienes tu propio camino».
—Si ese imbécil no ha evolucionado —miró a Jessica— es su problema. No voy a permitir que se convierta en el mío.
La sonrisa que le dedicó su amiga podría haber iluminado los amaneceres de toda una semana, festivos incluidos.
—Me encanta oírte decir eso.
—Ese imbécil no figurará nunca en mi lista de personas favoritas, ni siquiera en el de las soportables —reconoció Paula—, pero ya no tiene la capacidad de afectarme como en el pasado.
—Amén a eso, comadre. Aunque ese —apuntó Jessica con delicadeza— fue un poder que tú misma le otorgaste.
—Lo sé, pero eso se acabó.
—Si se tratara tan solo de él… —Jessica resopló con desagrado—. Aquí la tribu tiene toda la pinta de estar sacándole brillo a las hachas, siento decírtelo.
Paula asintió, contrariada. Tor encabezaba el ranking de animosidad, pero el resto no daba muestras de que tuviera problemas en seguir su ejemplo. Las miradas que le lanzaban desde cada rincón del pub cubrían un abanico de expresiones que iban desde el soterrado desprecio hasta la abierta antipatía, como si Paula no tuviera derecho a estar ahí. «¿Es que nadie en este maldito pueblo va a dejar atrás el pasado?», se dijo con amargura. «Tampoco es como si hubiera cometido un crimen, maldita sea». Pero el recuerdo de la expresión de dolor en el rostro de Elaine le hizo tragarse su amargura, junto a su estúpida contrariedad.
No hacía falta abrir una herida en la carne de alguien para hacerle sangrar.
—Eh, ¿pasa algo? —Jessica desplazó su mirada hacia la mesa a la que se sentaban Tor—. No estarás pensando en cargar con sable, ¿verdad?
Se merecía la sombra de reserva en el tono de su amiga. Todavía debía demostrar muchas cosas.
—No, nada de séptimo de caballería. Eso se acabó.
—Bien. —Jessica esbozó una sonrisa de reconocimiento—. Oye, pues va a ser verdad eso de que estás más relajadita, ¿eh?
—Lo intento.
Jessica la estudió con curiosidad.
—Usted, señorita, tiene muchas cosas que contar, ¿eh?
—Bueno, no sé si muchas, pero sí un par.
—Pues lo vas a hacer, ¿sabes? —La señaló con un dedo—. Me debes una charla profunda, larga e intensa. Pero no aquí. En mi cuevacha, ¿hace?
Por primera vez, Paula sonrió animada.
—Hace.
—¿Lo prometes?
—Lo prometo.
—¿Qué prometes? Quiero oírtelo decir.
—Prometo que tendremos una charla.
—Profunda.
—Profunda.
—Y larga.
—Muy larga.
—Intensísima.
—La mayor de todas.
—Buena chica. —Jessica sonrió satisfecha, pero su gesto mutó en uno de desconfianza—. Porque no vas a desaparecer, ¿verdad? Pese a lo que has dicho antes, no te va a dar una ventolera y te vas a esfumar como la última vez.
—No haré nada de eso —la tranquilizó Paula—. He vuelto para quedarme. O, al menos, para intentarlo.
—Oye, no te dejes intimidar por don Bíceps Tríceps Muchíceps y su alegre pandilla, ¿eh? Ese tío es un pulgón de piojo, no puede influir en tu vida.
—No lo va a hacer, tranquila —replicó Paula con firmeza. Su tono derivó en algo más inseguro cuando añadió, en voz baja—: No va a ser Tor el que decante la balanza, te lo aseguro.
—Entiendo. Pero quieres quedarte, ¿verdad?
—Quiero, te aseguro que quiero. —La emoción que vibró en su mirada precedió a la solemnidad de sus palabras—. Esta es mi casa, Jess. Sé que no me creerás, pero de verdad que no fue fácil irme. Fue irracional, estúpido y erróneo, sí, e hice todo el daño que hice, pero te aseguro que se cobró su peaje.
Un suspiro se escapó de sus labios antes de continuar:
—No reconoces el valor de algo hasta que no lo pierdes, ¿sabes? Cada día, Jess, cada día desde que me fui os he añorado. A vosotros, al paisaje, el color y el olor de esta tierra… —Sonrió con melancolía—. No sabía que todo eso se me había metido en el alma hasta que me lo arranqué de ahí.
Sus palabras avivaron la luminosa sonrisa de Jessica. La mujer gilipollas blanca había hablado, y era la primera vez que le escuchaba decir algo semejante.
Aun así, detectó cierta cautela en su discurso.
—¿Pero…?
—Pero… —Paula suspiró de nuevo, esta vez con mayor carga de sentimiento—. No me quedaré si mi presencia va a provocar más daño.
—¿Ely?
—Elaine, Marcela… Ellas serán las que de verdad influyan.
—Vale, un momento. Lo comprendo, pero, a ver, ¿eso no es un poquito drástico? Quiero decir, se trata de una gran decisión, no debería depender de otras personas.
Paula se permitió un esbozo de humor.
—Eh, estás hablando con la ex reina de la desmesura. No iba a dejar atrás a todo mi antiguo yo, ¿no?
—Mira, a mí eso de tu abdicación como rebelde con causa me lo tienes que contar con pelos y señales, ¿eh? —Jessica dio una resolutiva palmada sobre la mesa—. ¡Qué porras! ¿Por qué no nos vamos ahora mismo a mi casa y me lo cuentas todo, botella de orujo mediante?
Paula sonrió.
—Por mí, de acuerdo. No sea que el toque de corneta lo den los de la tribu y me quede sin cabeller…
—¡Virgen de los pezones diminutos! —El imperioso susurro, entre incrédulo y sobrecogido, saltó de los labios de Jessica como un acróbata lo haría de un trapecio.
Sus ojos estaban clavados en algo —o alguien— detrás de Paula, y esta apenas tuvo tiempo de percibir el súbito silencio que había vuelto a señorearse del local antes de girarse para ver qué era eso que tanto había conmocionado a su amiga.
Fue entonces cuando su corazón hizo CRAC.
Elaine estaba allí.
2. LA NIÑA CABREADA CON LA VIDA
Lucía Castán era tan rebelde como testaruda. A la pequeña de la masía de los riscos, una tercera hija tardía e inesperada que se llevaba quince años con la segunda, Marcela, y diecisiete con el mayor, Pol, la aldea de la comarca del Sobrarbe en la que había nacido se le quedó muy pronto tan pequeña como asfixiante. La joven Lucía sentía que cada día que pasaba entre pastos y calles empedradas se moría por dentro, porque ella quería —¡necesitaba!— MÁS: ver más, ser más, llegar más lejos, tanto como las cometas que de niña jugaba a perder entre las nubes.
Con tan solo trece años, la pequeña de los Castán se pasaba horas pegada a la radio, escuchando emisoras musicales y soñando con esa España urbanita que se sacudía el letargo de la dictadura franquista a base de litronas, pantalones pitillo y rock and roll, y que imaginaba llena de libertad. Porque ella no había nacido para marchitarse en una masía de una montaña del Pirineo Central, lo había hecho para volar, para brillar entre luces de neón, ¡para comerse el mundo!
Pero ese deseo se vio asfixiado por unos padres chapados a la antigua que la ataron en corto, y pronto las disputas familiares se convirtieron en el pan de cada día. La frustración de Lucía le llevaba a meterse en un lío tras otro, y su mala fama se extendió por la zona como la pólvora, fuese o no culpable de los hechos que se le atribuían. Si en la tienda de ultramarinos desaparecía una botella de licor, o si el pajar de alguien se quemaba por la imprudencia de fumar a escondidas en él, su nombre era el primero que se despeñaba de los labios de los acusadores.
Hasta que esa progresión de desencuentros y rebeldía llegó al punto de no retorno, cuando una escapada de copas a Huesca acabó con un coche a demasiada velocidad, un muro y dos muertes. Lucía salió ilesa del accidente, pero sus infortunados acompañantes murieron, y aunque se demostró que no era ella la que conducía, a nadie le importó. El valle dictaminó que la oveja negra de los Castán era la culpable de arrastrar a esos chicos a salir aquella noche, y no había más que decir. La presión que a partir de entonces tuvo que soportar se le hizo inaguantable. Lucía se vio aislada, sin nadie a quién recurrir. Sus hermanos no supieron gestionar la situación; sus padres, mucho menos, y sus amigos la rehuían, condicionados y obligados por sus familias.
Arrinconada, solo encontró una vía de escape, tal vez harta de ser señalada por dedos y miradas acusadoras, tal vez deseosa de esa libertad que no parecía encontrar entre las montañas. Una mañana, varias semanas después del accidente, desapareció, sin un adiós, sin un porqué. Tan solo dejó atrás una habitación vacía y una familia rota por la incertidumbre.
No volvieron a verla con vida. A partir de ese día, Lucía, con tan solo dieciocho años, se convirtió en un amargo recuerdo, y aunque durante un tiempo la familia recibió llamadas —apenas un puñado, breves y tensas—, estas acabaron espaciándose hasta terminar por cesar por completo. Nunca llegaron a saber, así, que a Lucía la realidad empezó a devorarla desde el primer día, que ese mundo que ella imaginó de brillantes colores le mostró bien pronto su lado oscuro, y que, como un ogro despiadado, acabó siendo él quien la devoró a ella, consumiendo poco a poco sus ilusiones y su corta vida. El día que Lucía dejó la aldea, lo hizo ignorante de que emprendía un viaje sin retorno.
Pero, pese a las dificultades, jamás pidió ayuda a su familia, y nunca, tampoco, les dijo que tuvo una hija tan solo un año después de marcharse, una niña a la que llamó Paula y que no llegó a ver crecer. La última vez que Marcela y Pol vieron a su hermana pequeña, la única desde que se marchara del pueblo casi una década atrás, su cuerpo yacía consumido y pálido sobre una mesa del Anatómico Forense de Madrid. Tenía veintisiete años, aparentaba cuarenta y hacía mucho que su familia había desistido de encontrarla. En el fondo, siempre pensaron que se cansaría de lo que fuese que estuviera experimentando, o que recapacitaría y regresaría.
Pero eso no ocurrió, o no lo hizo del modo que esperaban.
La noticia del trágico final de la menor de los Castán trajo aparejada la mayor de las sorpresas: una criatura cuya existencia hasta ese momento ignoraban, una chiquilla criada en una vida de desarraigo y precariedad, de la mano de una madre que había perdido el rumbo al mismo ritmo que sus sueños; la huérfana de una adicta que no dudó en vender su cuerpo para conseguir su dosis diaria. Cuando llegó a la vida de Marcela y Pol, dos solteros metidos ya en la cuarentena, Paula era una temperamental pequeña de ocho años que se revolvía contra todo y todos, excedida de carencias y falta de recursos emocionales, una combinación letal que hacía de ella una bomba de relojería.
Y lo fue a conciencia. Esa Paula niña se lo puso tan difícil a todos como su rabia infantil se lo permitió. De un día para otro había perdido a su madre y se había visto arrancada del único entorno que conocía —mísero, pero suyo al fin y al cabo—, para verse reubicada en un lugar que se le antojaba hostil, con toda su vida vuelta del revés y junto a unos desconocidos que no sabían muy bien qué hacer con ella.
La pequeña pareció heredar el odio de su madre a su tierra natal y extendía su rencor a todo cuanto la rodeaba. Sus pataletas eran antológicas, tanto como su tozudez a la hora de no permitir que nadie se le acercara. Por esa época, ciertas personas del pueblo empezaron a referirse a ella como «esa pequeña áspid de los Castán». Nadie parecía tener la paciencia y empatía necesarias para comprender que tan solo se trataba de la reacción de una niña que había aprendido a convertir el miedo en agresividad.
Pero Marcela sí lo sabía y no era eso lo que la asustaba. Ella podía bregar con una criatura difícil, lo vivió con su hermana, y a fe que el carácter de la pequeña era calcado al de Lucía. No, Marcela podía con rabietas, desaires, silencios hoscos y miradas hostiles ¡y hasta con puntapiés en las espinillas! A ella, lo que de verdad la aterrorizaba era ver repetirse la pauta que empujó a su hermana a llevar una vida en la calle, sobre todo cuando la actitud de la niña derivó en comportamientos tan preocupantes como peligrosos: durante aquel primer verano, Paula se escapaba constantemente, y en más de una ocasión tuvieron que movilizar al pueblo para ir en su busca. Esa dinámica continuó, para desesperación de sus tíos, durante varias semanas, hasta que el último intento terminó con la pequeña en el hospital, con varias magulladuras y una pierna rota, producto de una caída.
Aquello marcó el punto de inflexión definitivo. Además de en el carácter, la pequeña era el vivo retrato de su madre, con su espesa cabellera negra y ensortijada y sus ojos color roble —e incluso en algunos de sus gestos, que Marcela reconocía con un sobresalto de su corazón—, y a pesar de que admitía sus limitaciones para hacerse con su sobrina, se juró que ahí acabarían las semejanzas. No iba a permitir que la niña siguiera el mismo camino que su desdichada hermana.
El día que Paula salió del hospital, Marcela se sentó frente a ella, decidida a coger su mano para no soltarla jamás.
—A mía nina muixona[1] —empezó a decir. Ahí se ganó el primer gruñido, pero como la pequeña estaba forzosamente inmovilizada en la cama, tuvo asegurada su atención—. Sé que hay muchas cosas que no comprendes y, seguramente, muchísimas más que te asustan. No nos conoces, ni a Pol ni a mí; tampoco a este sitio, esta gente, esta casa… La verdad es que yo también estaría enfadada y con ganas de echar a volar lejos de aquí.
Pese a que era como hablarle a una barricada, Marcela no perdía la sonrisa.
—Pero creo que debemos darnos una oportunidad los tres, ¿no crees? Si esto ha sido una sorpresa para ti, imagínate para nosotros. Entre tú y yo —se inclinó hacia la niña y adoptó un aire confidencial—: si aquel primer día, cuando te conocimos, tu tío se hubiera encontrado cara a cara con el mismísimo Pinocho, no se habría sorprendido más.
La niña arrugó fugazmente el entrecejo, pero enseguida retomó su fachada de indiferencia.
—Pero también te digo —continuó Marcela— que, en cuanto te vio, te quedaste con su corazón, por entero. No dejaste ni un cachito para los tornillos, ¡y mira que esas cosas le gustan a tu tío más que las castañas de mazapán!
Una nueva remesa de arruguitas en la frente de la niña, pero igual mutismo.
—Y con el mío, a mía ninona[2], al cien por cien también. Porque, verás, has sido la sorpresa más maravillosa de nuestras vidas, pajarito, la más bonita y feliz. Hacía mucho tiempo que teníamos las sonrisas metidas en un baúl en el desván, ¿sabes?, y desde que has llegado han ido saliendo de él a puñados.
Paula miró a su tía como si hubiese perdido uno de esos tornillos que tanto parecían gustarle a su tío Pol, pero la curiosidad empezó a asomar a sus pupilas.
—Y claro que todo es desconcertante, y puede que hasta dé un pelín de miedo, ¿verdad? —siguió diciendo Marcela—. Pero como no encontramos el manual de instrucciones por ninguna parte, ¿qué te parece si lo creamos nosotros? El manual de Paula, Pol y Marcela. —Procuró imprimir a sus siguientes palabras toda la certeza y el cariño que sentía—. Porque somos una familia, a mía nina[3], tu familia, y ojalá llegue el día en que lo sientas así.
Tampoco en esta ocasión logró quebrar el tozudo silencio de Paula, que seguía rehuyendo su mirada, así que decidió pasar al siguiente nivel.
—¿Sabes que a tu mamá le encantaban las cometas? —Un súbito tic agitó las mejillas de la pequeña—. Se pasaba el día con una en la mano, prado arriba, prado abajo, intentando que subiera lo más alto posible. ¡Volvía locas a las vacas!
Paula contrajo la frente en lo que pareció un gesto de atención. Más animada, su tía continuó el relato:
—Las pobres no entendían qué hacía esa chiquirrina, corriendo como un pollo sin cabeza con aquello entre las manos. ¿Qué pretendía? ¿Pescar nubes como si fuesen peces? ¡Esa niña estaba como un cencerro!
Ahora fue un conato de sonrisa lo que Marcela creyó vislumbrar en la terca expresión de su sobrina.
—Y un día, Ramona, una vaca que teníamos y a la que le daba por comerse la ropa, ¿sabes qué hizo? —La táctica de retrasar unos segundos la continuación se vio recompensada cuando Paula giró parcialmente la barbilla hacia ella. Imprimiendo a su voz un tono jocoso, Marcela remató—: ¡La muy abenduja[4] se zampó la cometa de tu mamá!
Paula volteó del todo la cabeza, con un gesto entre sorprendido y divertido en sus ojos. Pese a que los apartó enseguida, bufando contrariada por su momentánea flaqueza, su tía supo que había logrado abrir una brecha en el muro.
—Pero si te crees que eso fue lo peor que le pasó… —Marcela retomó el relato en un tono de suspense—. ¡Ni de lejos! Lo peor de lo peor fue el día en que una de esas cometas cayó encima de… —hizo ahora una pausa tan larga que Paula se vio obligada a mirarla—… ¡un montón de caca de vaca!
La sonrisa de Marcela podría haber llenado dos cestos grandes de mimbre, y casi estuvo a punto de lograr su objetivo de arrastrar con ella a la niña. Casi.
Pero eso no la arredró.
—¿Y qué te crees? ¿Que Pol le hizo una nueva? —Marcela sacudió la cabeza con vigor—. No, señora, nada de eso. ¡Tu tío le obligó a lavarla!
Esta vez, Paula sí sonrió. Tan solo se trató de una minúscula sonrisa, pero para su tía fue como ver salir el sol tras una noche de seis meses.
—Y ahí que se puso tu mamá a frotar —continuó—, haciendo toda clase de caras de asco, que yo creo que la pobrecita no vomitó sobre la alberca de puro milagro. Pero ahí no acabó la cosa, ¿eh?, porque ¿sabes qué hizo ese carrilano[5] de tu tío? —Paula, a esas alturas, ya la miraba abiertamente, incapaz de ocultar su curiosidad—. Pues cuando ya Lucía tenía la milorcha[6] como los chorros del oro, Pol se plantó ante ella con una nuevecita. ¿Te dije antes que las vacas andaban mochuelas perdidas por los carrerones de tu mami? ¡Pues imagínate cuando se puso a perseguir a tu tío! —Marcela se rio por lo bajo—. Solo te diré que las vacas estuvieron dando leche condensada un mes entero.
—¡Venga ya! —exclamó la niña, boquiabierta—. ¡Eso es imposible!
Marcela sintió cómo su corazón se henchía de alivio, aunque se cuidó de exteriorizarlo.
—Oh, pues entonces —dijo, guiñándole un ojo— no te cuento lo de aquella vez que les dio por bailar jota, ¿no?
Aquel día, los Castán ganaron las dos primeras escaramuzas de la que aventuraban una larga contienda. La primera la ganó Marcela con su voz; la segunda, Pol, con su silencio. Cuando ya la noche empezaba a dejarse caer desde lo alto de las montañas, el hermano de Marcela entró en la habitación de la niña, llevando un trozo de madera en una mano y una navajita en la otra. Tomó asiento en la silla junto a la cama de Paula, y en silencio, empezó a tallar una figura.
Durante varios minutos, los únicos sonidos que se escucharon en la habitación fueron el roce del metal contra la madera y los bufidos impacientes de Paula. Pero conforme pasó el tiempo, el mutismo de la niña le hizo saber a Pol que empezaba a tener su atención. Cuando, una hora después, le entregó el resultado de su trabajo, una tosca estrellita de cinco puntas, y Paula se negó a cogerla, su tío se limitó a dejarla sobre la cama, limpiar los residuos y salir del cuarto con la misma discreción con la que entró en él.
Al día siguiente, cuando Marcela encontró a la dormida niña con la estrella encerrada en su puño, el peso que oprimía su corazón se aligeró en parte. No fue nada inmediato ni milagroso, y el proceso les llevó a los tres arduos años, pero lo consiguieron. Se convirtieron en una familia. Parcheada, pero familia al fin y al cabo.
Aunque lo cierto es que tuvieron algo de ayuda en ese proceso…
Cuando los Bronnfjell entraron en la vida de Paula, esta llevaba ya un año en el pueblo, y aquellos, cuatro. La llegada de la familia noruega, por aquel entonces, provocó el revuelo que podía esperarse de la presencia de los primeros extranjeros que se asentaban en la zona: sorpresa y recelo. Sin embargo, con el tiempo, esa percepción fue cambiando, fundamentalmente gracias a dos factores: por un lado, el evidente deseo de Jørgen y Sigrun de integrarse, y por el otro, por la presencia de una rechonchita criatura de cinco años, de cabellos rubios y ojos azules, que acabó convirtiéndose en su mejor embajadora: su hija Elaine.
Pero la niña no fue lo único que trajeron con ellos los Bronnfjell. De sus maletas sacaron una idea revolucionaria, un proyecto de negocio que supuso un revulsivo tanto para el pueblo como la comarca: el turismo rural.
El primer paso de Jørgen y Sigrun fue comprar un viejo caserón para transformarlo en hotel, el Bronway, y si bien al principio los clientes llegaron con cuentagotas, su número fue aumentando progresivamente, tanto como la diversidad de su procedencia. Durante los primeros años se trató casi en exclusiva de clientes extranjeros, pero el viajero nacional empezó a interesarse, y el éxito motivó a la pareja a ampliar su oferta, con la puesta en marcha de Tyr, una empresa de multiaventura.
El matrimonio fue pionero en la introducción de ese tipo de oferta en la zona, y aunque al principio muchos se mostraron escépticos, con el tiempo cambiaron su opinión, hasta el punto de que la idea salvó, en parte, la economía local —amenazada por la despoblación y el declive de los oficios tradicionales—, ya que motivó que un buen número de negocios se dinamizaran y diversificaran para adaptarse a aquella.
Los Castán estuvieron entre los primeros que se atrevieron a dar el salto. Antes de la muerte de sus padres, los dos hermanos ya llevaban un tiempo planteándose abandonar la labor ganadera —fuente principal de sustento de la familia durante generaciones—, decisión que tomaron en firme una vez se convencieron de que el turismo rural podía ser una oportunidad con futuro. En su determinación influyó también la progresiva implicación de Pol en la carpintería, una actividad que hasta ese momento tan solo había sido complementaria.
Una vez se decidieron a dar el paso, el giro en la actividad económica de los Castán fue total, con la potenciación del taller y la reconversión de dos propiedades familiares en sendos alojamientos rurales, Boliches y El Cantadero del Urogallo. Pol acabó revelándose como un reputado ebanista, experto en artesonados y alfarjes, talento que le llevó a trabajar en proyectos de restauración patrimonial, si bien puntualmente, ya que el grueso de su actividad profesional se centraba en carpintería de taller y en la elaboración de tallas artesanales. Con el tiempo acabaron abriendo una tienda, La Castanera, regentada por Marcela, en la que vendían las piezas.
Para cuando Paula hizo su aparición, Jørgen y Sigrun no solo eran los artífices del cambio de rumbo económico de los Castán, sino una de las parejas más respetadas del entorno.
Y su hija Elaine y la sobrina de aquellos, de la misma edad, acabaron compartiendo pupitre…
Paula conocía de sobra la existencia de la niña noruega —era difícil no ser consciente de su presencia, Elaine destacaba entre los demás niños como una alubia en un plato de garbanzos, además de poseer una risueña y sociable personalidad que la hacía muy popular—, pero, pese a ello, la sobrina de los Castán la incluyó en la larga lista de enemigos a batir en su particular y agotadora pelea contra el universo, y durante su primer año en el pueblo no llegó a tratar con la pequeña Bronnfjell de forma directa.
Ni con ella ni con nadie, en realidad, porque la hija de Lucía se instaló en una tozuda burbuja de aislamiento, originada tanto por voluntad propia como por la hostilidad que los otros niños le mostraban. Paula pasó esos meses a caballo entre ser la apestada oficial del colegio y la ermitaña encerrada en su habitación, impermeable a los desesperados intentos de sus tíos por hacerse con ella.
Esa situación no era del todo culpa de la niña. El veneno que Paula llevaba dentro, una mezcla de rabia, inseguridad y miedo, se le metió en las venas durante los duros años junto a su madre, sí, pero esa toxina encontró oxígeno en la acogida que se le dispensó en el pueblo, espoleada por un puñado de convecinos que parecían empeñados en sacar del cajón rencores pasados hacia personas pasadas. Marcela y Pol siempre fueron conscientes de que algunos no olvidarían nunca a Lucía, y aunque el tiempo se encargó de echar un manto de silencio por encima, sobre todo tras su muerte, sabían que la huella de su hermana todavía era visible para algunos.
La inesperada aparición de la niña les dio, desafortunadamente, la razón. Para ese puñado de vecinos, Paula simbolizaba el presente de un pasado incómodo, y sostenían que allí era donde debería haberse quedado. Respetaban a Marcela y Pol, pero consideraban que habría sido más prudente no remover ciertos asuntos.
Por supuesto, esa actitud era injusta, además de cruel. ¿Cómo podía pensar nadie que los hermanos abandonaran a la niña a su suerte? Esa miseria moral acabó cargando sobre los hombros de Paula el pasado de su madre. Como Lucía ya no estaba para servir de diana de su rencor, lo focalizarían en esa hija suya irascible e incontrolable que tanto se le parecía. Si la situación ya era complicada de por sí por el comportamiento de Paula, el clima de rechazo con el que fue recibida no contribuyó a facilitar su integración, y al final la situación desembocó en una profecía autocumplida: si lo que ves, recibes y sientes es hostilidad, acabas convirtiéndote en ella.
Y así fue. Los niños del pueblo eligieron a Paula como objetivo de sus pullas, y quizás fueron los adultos los que prendieron el fuego, pero lo cierto es que la recién llegada era un blanco perfecto para la crueldad infantil. Su nivel educativo era pobre en comparación con el de sus compañeros, ya que su escolarización había ido de la mano de la errante vida de su madre, y en consecuencia, la pequeña arrastraba un importante déficit que le impedía seguir el ritmo de las clases, hándicap que desembocaba en frustración y reacciones que iban de la indiferencia a la agresividad.
No es que la sobrina de los Castán fuese tonta, como se burlaban sus compañeros —la llamaban Paula Castaña—, sino que la niña no había tenido la oportunidad de fijar unas mínimas pautas de aprendizaje, lo que, unido a una grave carencia de habilidades sociales, complicaba su adaptación. Todo ello derivó en una tormenta perfecta de autoaislamiento, peleas, notas desastrosas y llamadas de atención por parte de la dirección del colegio con tanta frecuencia que los dos hermanos empezaron a desesperarse.
Y en ese contexto apareció Elaine.
¡PLAS!
El tortazo resonó en el patio del colegio como el eco de una rama al quebrarse. El resto de niños detuvo de inmediato sus juegos para centrar su atención en el origen del mismo y en sus protagonistas: una estupefacta Elaine que se cubría la dolorida mejilla con la palma de una mano y una malencarada Paula que se alejaba a zancadas.
Alguno que otro sacudió la cabeza con gesto compasivo. Pero ¿cómo se le ocurría a Elaine acercarse a la víbora, por favor? ¿Es que no sabía cómo se las gastaba? En el año que Paula llevaba entre ellos, a casi todos les había dado tiempo y ocasión de conocer —e, incluso, para su desgracia, de probar en primera persona— el carácter que aquella se gastaba, y por lo general procuraban evitarla.
Pero, al parecer, esa actitud era inaceptable para la niña con los ojos del azul más puro que jamás se hubiera visto por allí, y ese primer día de clase del nuevo curso se acercó a Paula y, sin transición, le preguntó:
—Tú eres la que se pasa el día planeando cómo escapar del pueblo, ¿verdad?
Y entonces, ¡PLAS!, porque las cosas con la sobrina de Marcela y Pol eran así: sin oportunidades ni concesiones. Plas, cataplás.
Pero en esta ocasión las consecuencias fueron más allá de una severa reprimenda por parte de sus tíos, y de un aviso disciplinar por la del colegio. Esta vez hubo algo inédito e inesperado en la experiencia vital de la pequeña Paula: la certeza de que había alguien más terco que ella en aquel lugar.
Porque aquel golpe ni alejó a Elaine ni la hizo claudicar de su empeño por trabar amistad con ella. Sigrun y Jørgen inculcaron en su hija unos valores que le impedían a esta descartar a la primera de cambio a ningún ser humano, por muy difícil que se lo pusiera y, además, el matrimonio sabía muy bien cómo debía de sentirse una recién llegada, ya que ellos pasaron por lo mismo años atrás. Así, animaron a su hija a acercarse a Paula, y la pequeña Elaine supo que su estrategia empezaba a dar sus frutos el día que aquella pasó de pegarle a gruñirle y, más tarde, a aceptar a regañadientes —con una fingida indiferencia que ocultaba una curiosidad que jamás admitiría— la presencia de la niña noruega.
Y es que Elaine era la única que se ofrecía a hacer los trabajos escolares con ella; la única, también, que se molestaba en explicarle las cosas cuando no entendía algo; que compartía el tiempo de recreo mientras los demás le hacían el vacío, y que recorría a su lado parte del camino de regreso a casa. Además, le entusiasmaban, como a Paula, las aventuras de Agallas, el perro cobarde, lo cual convertía a la niña de pelo dorado en candidata a formar parte del Olimpo particular de la sobrina de Pol y Marcela.
Por supuesto, Paula Cactus Castán jamás habría reconocido que le gustaba la compañía de Elaine, como a esta tampoco se le habría ocurrido nunca forzarla a hacerlo. La pequeña Bronnfjell se limitó a dejar que el tiempo hiciera su trabajo, y el resultado fue que, al finalizar el curso, Paula había hecho su primera amiga. La única, en realidad, puesto que los demás seguían rehuyéndole, tanto por su mal carácter como por las viciadas habladurías en torno a ella.
Aun así, tampoco se obró un gran cambio en la actitud de la niña, y cuando Marcela y Pol fueron advertidos, por la directora del colegio, de que no podían permitir que el continuo mal comportamiento de aquella volviera a repetirse el curso siguiente, los hermanos se sintieron desfallecer.
Fue entonces cuando, cierto día, Jørgen —a quien todos llamaban Jorge y cuyo buen talante y generosidad eran bien conocidos— entró en la tienda para recoger unas tallas que había encargado para el hotel y, sin saber cómo, la conversación derivó hacia la cuestión de las dificultades que arrastraba Paula para el aprendizaje. En un abrir y cerrar de ojos, Marcela se encontró con la oferta del padre de Elaine de convertirse en el profesor particular de su sobrina, propuesta que la cogió tan desprevenida que no reaccionó hasta que aquel no empezó a hablar de un horario para las siguientes semanas.
Cuando quiso descargarlo de su compromiso, el noruego insistió. Conocía a Paula a través de Elaine y estaba seguro de que sabría cómo tratarla. Además, su hija iba a recibir las clases de todas formas, así que le vendría bien contar con una compañera de estudio. Marcela tuvo que reconocer que los argumentos eran válidos y, sobre todo, que no tenía muchas más opciones. Confiaba en Jørgen, así que aceptó.
Y de este modo fue cómo la pequeña Paula pasó a formar parte oficiosa de la familia Bronnfjell, al tiempo que el azul del Ártico empezaba a colársele por las castigadas rendijas de su atribulado corazón.
[1] «Mi niña pájaro», en aragonés.
[2] «Mi niña», en aragonés.
[3] «Mi niña», en aragonés.
[4] «Traviesa», en aragonés.
[5] «Pillo», en aragonés.
[6] «Cometa», en aragonés.