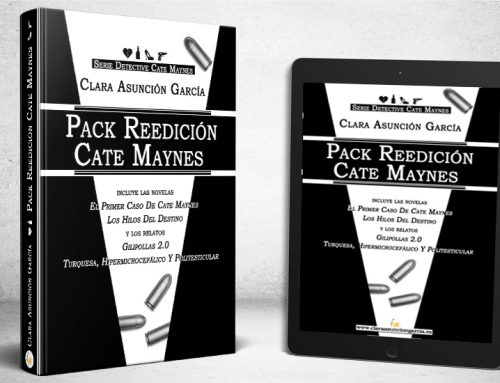¡BLAM! Benito, con el rostro perlado de sudor, eviscerado y sin brazo derecho, entra como una exhalación en el cuarto, cierra la puerta de un patadón y deja caer sobre ella todo el peso de su cuerpo (o lo que queda de él), justo un segundo antes de que el marco de la misma se sacuda horriblemente por un impacto de plasma.
Suspirando muy bajito (esos malditos jai-hu-karr me van a hacer polvo el salón, joder), levanto la vista del libro y me encaro con el zoquete de mi maridito.
—No podías quedarte en el porche, ¿no? —reniego, lanzándole una mirada glacial.
Como si no tuviéramos bastante con la trillonésima invasión alienígena del mes, va el piedra este y me la mete en casa, joder. ¡Malditas sean las lumbreras que pensaron que entrar en la Liga Intergaláctica de Exterminio y Erradicación era una buena idea! ¡Que somos la puta Tierra, por favor!
—¡Necesito una cuna para atrancar la puerta! —grita él con expresión desencajada.
(Bueno, creo que es desencajada, pero como también le falta un trozo de mejilla y tiene chamuscadas las cejas, lo mismo está riéndose, qué sé yo). Como sea, frunzo el entrecejo. Seguro que en la última incursión el Venancio obtuvo puntos extras estampando una carretilla de estiércol contra un platillo, o alguna gilipollez semejante, y ahora el obtuso del Beni quiere imitarlo.
—Pero, Benito, a ver —suspiro, armándome de paciencia—: ¿para qué vas a atrancar la puerta con una cuna?
Me abstengo de decirle que a) el rayo de plasma atraviesa la materia, y b) que los jai-hu-karr son transponenciales, por lo que en nada los vamos a tener invadiéndonos la habitación, ¡y con lo que pringan esos bichos!
—¡Una cuna no, jolines! —me espeta, exasperado—. Una cuna, Noe, hostia, una cuna. ¡Ce, u, ene, a!
Deletrea la palabra despacio y con una modulación exagerada, como si estuviera ante alguien obtuso o sordo, y yo sacudo la cabeza con impaciencia. Yo es que hay días que no entiendo a este hombre, ¿eh? ¡Si ya me lo advirtió mi madre, que me casaba con el corchopán del pueblo!
—De verdad, Benito, no eres más tonto porque no te entrenas —resoplo.
Sé que resistirse da puntos, pero, ¡porras!, toda acción conlleva una reacción (apartado 3,14159265358979323846 del Reglamento), y su intento nos va a costar, como mínimo, el tejado (que me lo veo venir). En la última contienda, los minusocto1.2 arrasaron la huerta, y todo porque al zumbado del Beni le venía mal rendirse, que es que después, en el bar, «todos mis amigos se ríen de mí, cari».
Sin calabacines, vale, pero sin techo, ¡ni hablar!
—Benito José Cifuentes Segura —empiezo a decir, masticando las palabras—. Lo único que vas a hacer es rendirte ahora mismo e irte pitando pa la Casa de Socorro, que me estás poniendo el suelo hecho un asco con ese intestino grueso tan cebollón que tienes, córcholis ya.
—Pero, cari, jo…
—¡Ni cari ni cara, ea! ¡Que ya me tienes harta!
Por toda respuesta, se sacude una buena pataleta (hala, mira: el bazo y dos quintas partes del hígado, a tomar viento), y como no es la primera vez que pasa esto (ni la segunda, tercera ni cuarta; ni siquiera la quincuagésima), y como sé que, diga lo que diga, la cosa le va a entrar por un oído y le va a salir por el otro, decido tomar al fin la decisión que llevo demasiado tiempo postergando: con tranquilidad, me levanto, me acerco a él, lo aparto, abandono la habitación, cruzo la sala, salgo al exterior, izo la bandera blanca, me dejo capturar, me chupo seis meses de viaje en una cápsula de hibernación, cumplo tres trimestres de esclavitud, desesperación y horror en una lóbrega mazmorra jaihukarriana (con una reducción de condena de seis días por mi buena conducta durante los salvajes experimentos a los que me someten), regreso a casa, pido el divorcio, me lío con una pastelera de Andorra y, un lustro después, descubro, de la forma más tonta, que el verdadero problema de aquella soleada tarde de abril no fue la terquedad del cabezahueca de mi exmarido, sino la desaparición de una letra del alfabeto, perdida en una apuesta con las shippiesrral (estas no devastaban ni aniquilaban, tan solo jugaban al cinquillo).
Pero, en fin, que tampoco hubiese supuesto ninguna diferencia, de saberlo entonces, ¿eh?, que una estaba ya más que harta del bandarra con el que había tenido la desgracia de casarse, y además, qué queréis que os diga, nunca voy a arrepentirme de haber dado aquel paso, porque os aseguro que he salido ganando (¡y mucho!) con el cambio.
A mi cono, dónde va a parar, le gusta infinitamente más la pastelera… 😏