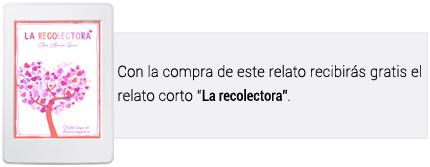Lee gratis las primeras páginas
—¡Little sis! —Ana se giró hacia mí con un gesto de sorpresa—. ¡Qué pronto vuelves hoy!
Levantándose apresuradamente de la mesa del ordenador, se acercó con los brazos extendidos. Apenas me dio tiempo a dejar las llaves sobre el aparador y cerrar la puerta con la punta del pie antes de verme arrastrada hasta la cocina.
—Pero ¿qué haces? —protesté, desconcertada.
Normalmente, mi eterna compañera de piso —y prácticamente de vida— funcionaba con una revolución de más, pero esa noche parecía pasada de vueltas.
—¡Tienes cara de necesitar una cerveza! —voceó, obligándome a tomar asiento en uno de los taburetes de la barra americana—. Seguro que esos libros tan malotes te han dado mucho trabajo. —Acercándose al frigorífico, sacó un par de botellines—. Además, ¡es viernes!, y viernes rima con birra. No en castellano, vale, pero seguro que en alguno de los siete mil idiomas que se hablan en el planeta.
Destapando una de las botellas, me la pasó.
—Pero déjame al menos que me quite la chaqueta, ¿no?
—¿Qué vas a quitarte nada, mujer? ¿Tú no has visto lo primero que hace la gente en las series y pelis yanquis al llegar a sus casas? ¡Meterse un copazo! —Chocó su cerveza contra la mía. Un chorrito de espuma salió disparado por su cuello—. ¡Venga, hasta el fondo, que hoy salimos a que la noche nos confunda!
—Buf, no —resoplé—. Paso, gracias.
Dejé el botellín sobre la encimera y salí de la cocina. Ana corrió detrás de mí.
—¡Eh! ¿Adónde vas?
Me alcanzó cuando me derrumbaba sobre el sofá. Lanzó una mirada nerviosa hacia el ordenador, y yo hice lo mismo. Desde allí podía verse, en escorzo, la pantalla, en la que se distinguía la interfaz de un programa de chat. Ana se desplazó hasta colocarse en mi línea de visión y se plantó ante mí con los brazos en jarra.
—¿Qué es eso de que pasas de salir?
—Pues exactamente eso. No me apetece.
—¿Cómo que no? —Arqueó las cejas en un gesto de escandalizada incredulidad—. Eres joven, estás sana, ¡debería apetecerte!
—Otro fracaso para los imperativos universales, ya ves tú.
—Hace mucho que no sales —observó con reproche—, y ya han pasado seis meses… —La miré, ceñuda, pero eso no la amilanó—. ¿Qué? —me desafió—. Ya va siendo hora de que pases página, ¿no?
—No vamos a hablar de esto, Ana —dije en tono de advertencia.
—¡Oh, pues claro que vamos a hacerlo! Y va a ser aquí y va a ser ahora, querida hermanita. ¡Que ya me he cansado, coño! Desde que rompisteis, te pasas los findes metida en casa: no quieres salir, no quieres que te presente a nadie, no quieres ligar… ¡Tía, que pareces una hikikomori, por favor!
—Es que no tengo por qué salir, ni conocer a nadie, ni…
—¿Vivir? —me interrumpió, mordaz—. Joder, ya sé que fue una mierda, pero algún día tendrás que empezar a superarlo, ¿sabes?
—Ya lo he hecho.
—¡Y una leche! —refunfuñó, apartándose un mechón de pelo de su melena cobriza—. Hibernar y opositar a ameba, eso es lo único que has hecho tú. —Se sentó junto a mí y palmeó mi rodilla—. Mira, para estas cosas solo hay dos opciones: o pasas página o afrontas por qué no puedes hacerlo. Y tú no has hecho ni una cosa ni otra.
—¿A qué viene esto ahora, joder? —me revolví, enfadada.
—Pues viene a que estoy cansada de verte así. ¡A estas alturas deberías haber empezado a resucitar!
—No estoy muerta.
—Pues nadie lo diría, guapa.
—¡Joder! —Lanzando un exasperado bufido, me levanté con brusquedad.
—Que solo es dar una vuelta, tía. Te vendrá bien despejarte.
—Puedo hacerlo perfectamente desde el sofá, gracias.
Ana levantó los brazos en un gesto de frustración.
—¡Madre mía! ¿Cómo puede alguien desperdiciar una noche de juerga? —se lamentó. Me señaló—. ¡Mírate! Eres una rubia veinteañera con cuerpo de espanto, ojos de cierva y boquita pecadora, además de inteligente, simpática y buena persona hasta decir basta. ¡Si sales, tienes rollo garantizado!
En ese momento, el ordenador emitió un aviso de nuevo mensaje, y Ana, incorporándose del sofá como si hubiese sido activada por un resorte, le dirigió una sobresaltada mirada.
La observé, interrogante.
—¿He interrumpido algo?
Ella esbozó una sonrisa nerviosa.
—Nah, nada importante. —Aferrándome por el codo, intentó llevarme hasta la puerta—. Lo que sí lo es es que es viernes noche, así que tú y yo vamos a salir.
Me desembaracé de su agarre con un brusco tirón.
—¡Que te he dicho que me quedo, porras! —Intenté sortearla para ir a mi habitación, pero ella me cortó el paso. La miré, exasperada—. Joder, ¿por qué no te vas a amargarle la vida a Juanepi?
—Porque los maricas defectuosos no son tan interesantes como las hermanitas con el corazón destrozad…
La burlona sonrisa que había empezado a dibujarse en su rostro derivó en una de alarma cuando, con un rápido quiebro, la superé. Solo quería ir a mi cuarto, pero el ordenador estaba en el camino y no pude evitar echarle un vistazo a la pantalla. Una parpadeante pestaña de color naranja en la barra inferior indicaba que había alguien al otro lado del chat. Intenté leer el nombre, pero Ana, lanzando un juramento, me alcanzó con una larga zancada y tapó la pantalla con su cuerpo.
Entrecerré los ojos con sospecha.
—¿Se puede saber qué pasa aquí? —pregunté, despacio.
—¡Nada!
Girándose, pulsó el interruptor de la pantalla y esta se fue a negro.
—Solo has apagado el monitor, idiota —le señalé—. Quien sea estará esperando que le contestes.
—Pues que espere. —Aferrando mi muñeca, tiró de mí—. Nosotras nos vamos de parranda.
Intentó alejarme del ordenador, pero me resistí, mirándola con recelo. Que se pusiera tan nerviosa no auguraba nada bueno. Conocía a esa cabezacorcho desde que ambas apenas levantábamos un palmo del suelo —yo tenía cuatro años, y ella seis, cuando, veinte años atrás, se mudó a nuestro barrio—, así que mi querida amiga del alma era, a la vez, una suerte de hermana de facto: cuando cumplió la mayoría de edad, tras una infancia y una adolescencia indolentemente tuteladas por unos padres que apenas le dedicaron un puñado de migajas de atención, llamó a la puerta de nuestro monoparental hogar con una maleta en una mano y una petición de asilo permanente en la otra. En realidad, aquel paso tan solo dio carta de naturaleza a la acogida oficiosa que mamá llevaba ejercitando desde hacía años, porque había meses en los que Ana pasaba más tiempo en nuestra casa que en la suya.
Esas dos décadas de experiencia me proporcionaban el bagaje suficiente como para saber que mi querida hermanita se traía algo entre manos. La había visto tropezar con tantas piedras, de tantos colores y tamaños, que reconocía a la primera las señales de alarma que avisaban de un aspirante a pedrusco.
—¿Hay algún problema? —inquirí con gesto desconfiado.
—¡Claro que no! —Su réplica había sido demasiado enérgica, y su mirada, huidiza—. Solo quiero ir a tomarme una copa, eso es todo. —Palmeó mi brazo—. ¡Venga, vámonos!
Intentó de nuevo remolcarme tras ella, pero volvió a fracasar. Señalé el ordenador.
—¿Qué has hecho ahora, si puede saberse?
De pequeña, Ana se metía en líos descabezando las muñecas de sus amigas y, ya de adulta, manteniendo relaciones poco convenientes. Tenía por costumbre frecuentar chats de citas, y no habían sido pocas las ocasiones en las que creía haber encontrado al amor de su vida en ellos —algo que ocurría, más o menos, cada cuatro o seis semanas—, obviando el hecho de que empezar una relación con, por ejemplo, un hombre que a las primeras de cambio se bajaba los pantalones ante una cámara y eyaculaba en un vaso no era lo más sensato que podía hacer una en su vida.
Días atrás me había comentado que una de sus parejas del año anterior, Pequeña Zanahoria —Ana solía catalogar a sus ligues con motes alusivos a sus características físicas—, volvía a rondarla después de tiempo sin saber de ella, y tal vez se tratara de esa chica, pero… Su nivel de nerviosismo apuntaba hacia una de las habituales catástrofes derivadas de su censurable costumbre de simultanear relaciones, algo que había desembocado en más de una desagradable situación.
Para mi desgracia, era incorregible en ese aspecto, porque la máxima de aprender de los errores le sonaba a chino mandarín.
—¿Ana Patricia? —insistí, exigente.
Calló de nuevo, esbozando un gesto evasivo, y eso, junto a su expresión de culpabilidad, fueron motivos suficientes para pasar a la acción. Moviéndome con rapidez, la esquivé y, de un manotazo, encendí la pantalla del ordenador, al tiempo que forcejeaba con ella para impedir que volviera a apagarlo. Pese a su empeño, pude leer el texto de la pestaña. Aunque mostraba un nombre incompleto, contenía las letras suficientes —«Mont…»— como para confirmar que aquello era, en efecto, lo que me había temido, e incluso peor. Esa «piedra» en concreto acabó convirtiéndose, en su momento, en un alud de rocas del que no conservaba, precisamente, buenos recuerdos.
Antes de poder ver más, Ana, agachándose, desconectó el ordenador por las bravas, arrancando el enchufe de la regleta.
Me encaré con ella con los ojos echando chispas. Si esa idiota estuviese hecha de yesca, en esos momentos estaría ardiendo por los cuatro costados.
—¡No me jodas! —ladré—. No. Me. Jodas.
—¿Qué has visto? —preguntó en tono ansioso. En su mirada se podía ver, telegrafiada, la culpabilidad.
—Lo suficiente —dije entre dientes.
Con expresión descompuesta, levantó las manos en un gesto apaciguador.
—Tranqui, ¿vale? Te lo puedo explicar, de verdad.
—¿Es que no quedó claro en su momento, joder? ¿No fue suficiente con lo que pasó? —Ana fue palideciendo paulatinamente—. ¿Qué quieres, que la tía esa nos monte de nuevo un numerito, aporreando la puerta de madrugada como una energúmena?
Montador69 había sido uno de los ligues virtuales de Ana de los que peor recuerdo guardaba. Lo conoció a través de un chat, hipotéticamente, de solteros, pero su estado civil no era, precisamente, aquel del que hacía gala. Todavía me alteraba el pulso recordar los amenazantes correos de la pareja del supuesto célibe cuando aquella descubrió su infidelidad. Al parecer, ese memo no había borrado el historial de conversaciones y, desde luego, darle las señas de casa durante una de sus charlas no fue, precisamente, de las mejores ideas de Ana.
Pensé que había aprendido la lección, y que Montador69 y sus mentiras habían acabado en la papelera de reciclaje, pero estaba claro que el término «sensatez» no debía de constar en el diccionario personal de mi putativa hermana.
Curiosamente, Ana me miró con una expresión a caballo entre la sorpresa y el alivio. A la muy idiota debía de resultarle más asumible ser pillada que seguir ocultándolo.
—No es asunto tuyo, ¿vale? —me espetó.
—¿Ah, no? —repliqué, furiosa—. Pues que te guste la piña en la pizza desde luego que no, pero ya te digo yo que el que una pareja despechada se plante ante mi puerta, sí.
—Eso no va a pasar. El tío se ha puesto en contacto conmigo, pero pienso mandarlo a hacer gárgaras.
—¿Seguro?
—Segurísimo. —Se besó la punta de los dedos—. Te lo juro por tu santa madre, que por el Mediterráneo esté.
Entrecerré los ojos con suspicacia. Juanepi solía decir que las promesas de Ana tenían menos credibilidad que el Vaticano en asuntos morales, y estaba completamente de acuerdo con esa aseveración.
—¿Nada de líos, eh? —le advertí, muy seria.
—Nada de líos, palabrita de pansexual. —Sonriendo, dio varias palmadas—. ¡Y venga, que se nos está haciendo tarde!
—Que no me apetece salir, joder, no insistas. Además, no quiero volver a encontrarme a la tía esa…
Las cejas de Ana se convirtieron en dos corchetes arrugados.
—¿Qué tía?
—¡La que me sigue a todas partes!
—¡No jodas! —exclamó ella, ilusionada—. ¿Una tía va detrás de ti? ¿Consolador en mano? ¿Bragas por los tobillos?
Suspiré, derrotada. Había días en que, si pudiera embotellarla y enviarla a la otra punta del universo…
—No me hace gracia, idiota —rezongué—. Me da mala espina.
—Pues no sabía nada.
—Pues te lo conté.
—¿Pues cuándo?
—Pues en el cumpleaños de Juanepi.
—¡Pues acabáramos, porque ese día estaba ya borracha incluso antes de encargar la tarta! A ver, cuéntamelo todo ahora. Hay una chulaza que te sigue, ¿y…? ¿Cuántas veces te la has encontrado?
—Un par.
—¿Solo dos? ¡No fastidies, eso no es persecución, sino casualidad!
—¿Y si no lo es? Ya sabes que…
Callé, renuente. Era la segunda vez que salía el tema, y empezaba a sentir los ojos de noche rondando la periferia de mi derrotado corazón.
—¿Ya sé, qué?
—¡Joder, Ana, lo que pasó! Ella me contó que sospechaba que esa mujer había estado siguiéndola.
—¿Ella? —preguntó, desconcertada. A continuación, se golpeó la frente con la palma de la mano—. ¡Ah, «ella»! —Una nube de preocupación veló su rostro—. No pensarás que tiene algo que ver, ¿no?
—No lo sé —repliqué, aprensiva—. La primera vez que la vi fue una tarde, al salir de la librería. Estaba plantada en la acera de enfrente, y cuando se dio cuenta de que la miraba, se marchó. No le di mayor importancia, hasta que volví a verla en el Muschel.
—O sea, que crees que esa tía es la misma que la seguía a ella.
—Sí —suspiré, dejándome caer en el brazo del sofá. La conversación empezaba a agotarme, por muchas razones.
—No sé, Sara, han pasado meses, ¿a qué santo vendría eso ahora? Lo más seguro es que te viera en el pub, le gustaras y solo busca la forma de acercarse a ti. Seguramente averiguó que trabajas en la librería. ¿Cómo es?
—Alta. Pelo corto, castaño. Tipo flacucha de gimnasio.
—Buf, pues con esa descripción hay centenares. —Se sentó junto a mí y rodeó mis hombros con su brazo—. Venga, seguro que no es más que una casualidad. —Se incorporó y, cogiendo mi mano, tiró de mí para levantarme y después empujarme en dirección al pasillo—. Hala, ve a cambiarte, que nos vamos.
—¿Después de todo lo que te he contado? —protesté.
—Precisamente por ello. Si está en el Muschel, quiero echarle un vistazo. —Señaló mi habitación—. ¡A ponerse guapa, señorita!
—Paso de cambiarme. Saldré para que me dejes en paz, pero voy así.
Ana me radiografió de los pies a la cabeza.
—¡Pero si vas casi en chándal! —se escandalizó—. Así no vas a pillar cacho en tu vida.
—No quiero pillar nada, gracias.
—¿Y por qué no?
—¿Y por qué sí?
—¡Que no tienes que prometer amor eterno, joder! —Me lanzó una mirada pícara—. Solo tontear, lustrar perlas… Esas cosas.
—Paso de «esas cosas». Voy, me tomo una copa y me vuelvo a casa, ¿entendido?
Ella cruzó los brazos sobre el pecho y levantó la barbilla en un gesto retador.
—Pues si no quieres ligar —hizo una levísima pausa—, es porque la sigues queriendo.
El aire que nos rodeaba se volvió tan denso que podría haberse pesado.
—Ana Patricia… —mascullé en tono de advertencia.
Pero ella no se dejó intimidar.
—¿Puedo hacerte una pregunta?
—¿Puedo impedírtelo?
—¿No es algo que querrías?
—¿El qué? ¿Que me hagas preguntas?
—Volver con ella.
Mi garganta se convirtió de pronto en un estrecho paso entre montañas. Incapaz de replicar, me limité a parpadear con rapidez mientas mi pecho subía y bajaba en una atropellada aspiración.
—Todavía la quieres —continuó, desafiándome con la mirada a que la contradijera—. Eso es una verdad tan grande como un templo.
—Tú no sabes una mierda —siseé. Le dediqué una acusadora mirada—. ¿Se puede saber a qué viene todo esto ahora, joder?
—Viene a que no levantas cabeza desde hace medio año, a que no quieres volver a salir con nadie, a que no has querido hablar más de ello, y a que, ¡joder, fue todo tan repentino!
Apreté los puños con rabia. Las uñas se clavaron dolorosamente en las palmas de mis manos.
—La quería —barboté con un hilo de voz y al borde del llanto—, y ese amor se volvió contra mí. No hay nada más que decir.
—Joder, lo entiendo, pero… —Ana plegó la boca en un mohín de disgusto—. Es que la echo de menos, ¿vale? A vosotras, juntas. ¡Erais la pareja ideal!
—Tú lo has dicho: «éramos», en pasado —repliqué en tono seco.
—Yo creo que las cosas podrían haberse solucionado de otro modo.
—¿Ah, sí? ¿Y cuál, si puede saberse?
—Pues tendríais que haberos sentado a hablar y…
Levanté los brazos, furiosa.
—¡Ah, claro! Habría sido una gran conversación, seguro: eh, Maca, ¿qué tal tu amante, esa con la que has estado engañándome mientras decías que me amabas?
—Quizás, si la hubieras dejado explicarse…
—¡Que pillé a esa mujer subiéndose las bragas en nuestra habitación, joder!
—Pero, quizás…
—¡Pero nada! —estallé—. No quiero volver a hablar de eso, ¿de acuerdo? Bastante tengo con no poder quitármelo de la cabeza. —Me tapé los ojos con una mano. Una solitaria lágrima se escurrió bajo ella—. Veo a esa mujer allí, la cama revuelta, el rastro de su perfume…
El recuerdo de Maca y la colosal huella de su amor que, pese a todo, todavía pervivía en mí, convirtió mi pecho en un barrizal de dolor. La lágrima se convirtió en legión, y enseguida, en un desconsolado llanto.
Ana me engulló en un feroz abrazo.
—Jo, little sis… Perdona, perdona, perdona —musitó en mi oído—. No era mi intención… Joder, lo siento.
Enterré la cabeza en el hueco de su hombro y ella me acunó en silencio hasta que pude calmarme.
—Pero ahora, con más razón —dijo, deshaciendo el abrazo y obligándome a mirarla—, nos vamos a tomar esa copa, sí o sí.
—Joder, Ana, que no…
—¡Ah, ah! —me interrumpió, agitando su índice—. Nada de protestar. ¡Un coño, con otro coño se saca, ea! Ya está bien de mustiarse, virgen y mártir. Ya sé que lo primero no lo eres, pero corres el riesgo de involucionar si sigues así. Te crece el himen otra vez, ¿sabes? —Me llevó a empujones hasta la puerta—. Chaqueta. Llaves. Fuera.